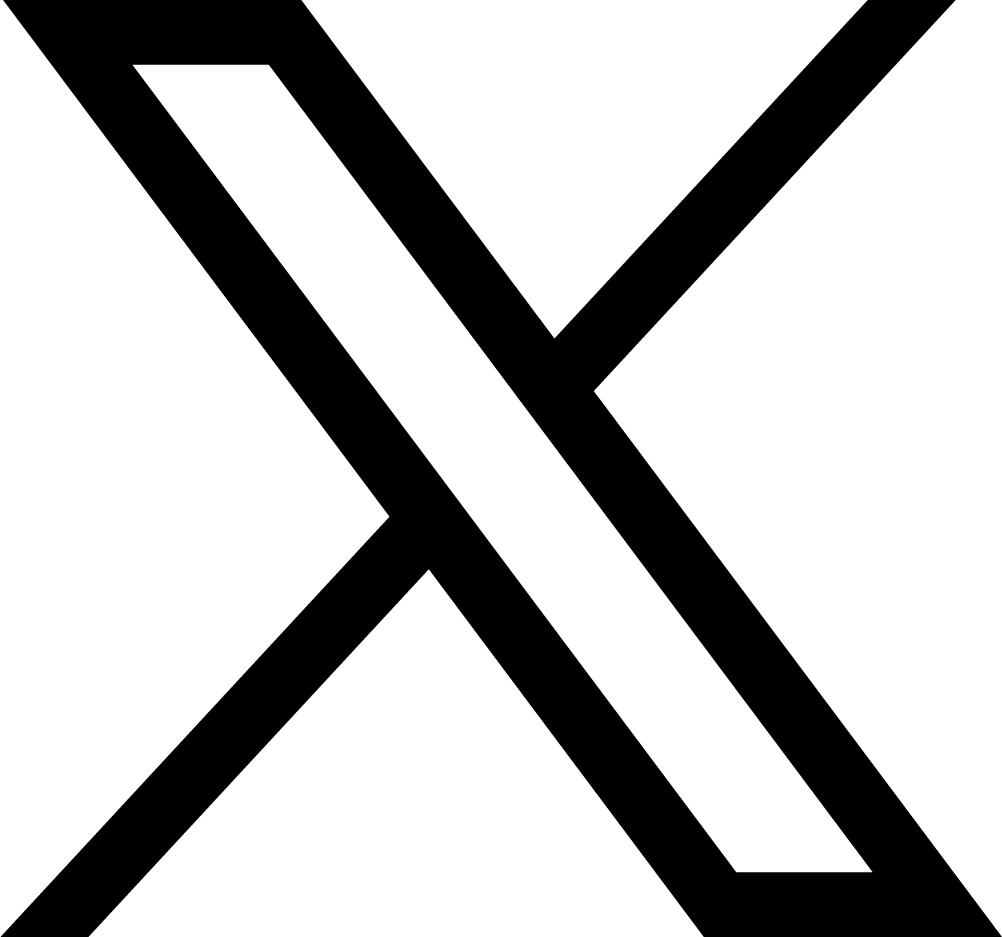Luego del contrapunto entre Ricardo Lorenzetti y el gobierno, es dable recordar cómo fue la trama que voló el edificio diplomático.
La historia nunca contada detrás del atentado a la Embajada de Israel
El 17 de marzo de 1992, en el marco de un miércoles atroz, la embajada de Israel en Buenos Aires voló en pedazos. Los relojes marcaron las 14:45 hs y la porteña calle Arroyo se convirtió en una sucursal del infierno. Y aunque luego se disipó la humareda y se removieron los escombros, el paso del tiempo parece haber estancado la resolución de un suceso que sacudió a los porteños la modorra del fin del verano e hizo ingresar brutalmente a la Argentina al Primer Mundo de la venganza.
Luego de marchas, contramarchas y cajoneos previsibles, la Corte Suprema de Justicia dictó una sentencia el 23 de diciembre de 1999 en la que imputa la autoría directa del atentado, que costó la vida de 29 personas, al supuesto grupo Jihad Islámica. Esta desconocida facción sería, para los jueces integrantes del supremo tribunal, nada menos que el “brazo armado de Hezbollah”, la milicia pro siria que sigue haciendo de las suyas en El Líbano.
No obstante, a pesar de la seguridad del fallo, siguen existiendo demasiados puntos oscuros como para darle al mismo un sí definitivo. Como alegaba el bueno de Jack, el destripador, vayamos por partes.
El atentado a la Embajada ocurrió el 17 de marzo de 1992
Una burda historia oficial
Como todo hecho poco claro, lo primero que hay que descartar de plano es la historia oficial que se monta para impedir su investigación. La misma pretende hacer creer que el atentado es una represalia por la muerte del líder del Hezbollah Abbas Musawi, el 17 de febrero de 1992 por parte de helicópteros israelíes, y fue perpetrado por Abbu Yasser, un conductor suicida argentino convertido a la fe de Mahoma. En la misma tarde de la explosión, la Jihad Islámica se habría autoadjudicado la acción punitiva por medio de una serie de comunicados difundidos en todas las agencias periodísticas de Beirut y el resto del mundo. Un pedazo de dedo encontrado en las inmediaciones, abonaba la idea del kamikaze vernáculo que para muchos despistados “estaba habituado a usar ojotas” (?).
Para la Corte Suprema el vehículo utilizado en el atentado era una camioneta Ford F-100 modelo 1985 con cúpula blanca y chapa B-1275871, cargada con 65 kilos de C-4 o Semtex que estacionó justo frente a la entrada principal de la embajada que estaba clausurada por refacciones. A las 14:45 la carga alojada en el interior de la pick- up hizo explosión, dejando un cráter de forma ovoidal de 4, 20 metros de largo, 2, 80 de ancho y una profundidad de 1,50 metros. El último poseedor del vehículo, antes de que se utilizara como coche-bomba, habría sido un brasileño llamado Elías G.Riveiro Da Luz. Este, según alegan los jueces, le entregó la F-100 al mentado Abú Yassser en un estacionamiento ubicado entre las calles Juncal, Cerrito, Arroyo y Carlos Pellegrini.
Demasiadas cosas raras
Esta versión, que no convence a casi nadie, no se sostiene porque está plagada de sucesos extraños. Uno de ellos es la ausencia de custodia policial en el momento del atentado. Esto se debió a que, según un artículo aparecido en el periódico chileno La Tercera el 6 de mayo de 1999, el agente de guardia en la embajada recibió por radio la orden de retirarse de su puesto de vigilancia apenas tres minutos antes de la explosión. Esta versión fue dada por el propio policía, de nombre Gabriel Soto, a la Comisión Parlamentaria de Seguimientos de Investigaciones Terroristas y está respaldada por una grabación. De acuerdo al diario trasandino, en la misma se escucha la instrucción emanada desde el Comando Radioeléctrico para que Soto saliera rápidamente de allí. Además, en la grabación se escucha la orden al patrullero que estaba en la puerta para que cambie su ruta y se dirija a las cercanías de la Cancillería, para contener unos supuestos incidentes callejeros que se estaban produciendo. Soto, quien ostentaba en el momento de la denuncia el grado de inspector, aseguró a dicha Comisión que había conseguido la grabación gracias a un sobrino que estudiaba en la Escuela de Oficiales Ramón Falcón.
Otro de los sucesos extraños y pasados por alto es la supuesta participación del megatraficante sirio Monser Al Kassar en la masacre de la calle Arroyo. Según una investigación llevada adelante por diputados de Acción por la República, reforzada luego por la evidencia recabada por este periódico, el servicio secreto británico había detectado la presencia del sirio en el país. El mismo ingresó a Ezeiza en el vuelo 6940 procedente de Madrid, dato que también conocía el CESID (servicio de inteligencia español). Al Kassar, según el periodista Norberto Bermúdez (autor de La pista siria) y el fiscal suizo Kasper Anserment habría triangulado una partida de exógeno desde España, pasando por Damasco, llegando a Buenos Aires a través de los depósitos fiscales de Ezeiza (en los que reinaba su amigo Alfredo Yabrán). El explosivo fue comprado a una fábrica española por la firma Cenrex Trading Corporation LTD de Varsovia, Polonia. El dueño de dicha fábrica era un tal Monzer Galioun, uno de los nombres falsos que el sirio utiliza a menudo. La investigación demostró que el exógeno, que tenía como destino final Yemen, nunca llegó allí y fue derivado a Siria y luego partió a Buenos Aires donde llegó unos pocos meses antes del atentado.
Otro indicio raro es la verdadera identidad del supuesto brasileño, que adquirió la F-100 por 21.000 dólares. Esto es cincuenta veces más de lo que cuesta en el mercado, pudiéndose establecer que el dinero utilizado tenía como origen una casa de cambio de la ciudad libanesa de Biblos y subsidiaria de otra mayor, la Societé de Change a Beirut que sería propiedad del mismísimo Al Kassar.
Todo esto se le pasó por alto a la Corte Suprema de Justicia. Tampoco se preocupó en investigar que el supuesto grupo que cometió el asesinato de masas, la Jihad Islámica, apareció por única vez en 1983 cuando hicieron saltar el cuartel de los “marines” en Beirut. Luego de este hecho, que insumió más de 300 víctimas, la supuesta banda terrorista se borró del mapa.
Hoy hay una plaza en el mismo lugar donde fue el atentado
Fabricando al enemigo
Las imágenes terribles de las Torres Gemelas derribadas el 11 de septiembre del 2001, y de la masacre de las estaciones madrileñas del 11 M, tuvieron su antecedente indirecto en el cine. Pues resulta inevitable hacer un paralelo entre estos incidentes, envueltos ahora en una nube de sospecha, y la trama de Contra el Enemigo (The Siege, del director Edward Zwick,1998), donde Nueva York sufre una escalada de atentados organizados por una célula de“extremistas islámicos”, anteriormente “combatientes de la libertad” entrenados por la CIA en los 80 y después abandonados a su suerte en el Irak de Saddam Hussein al finalizar la Guerra del Golfo. Resulta sorprendente la similitud con los muchachos de Al-Qaeda (literalmente “base de datos”), quienes fueron efectivamente financiados y entrenados por la CIA, para enfrentarse a los soviéticos en Afganistán y luego desafectados del servicio activo.
En el filme en cuestión, las supuestas células dormidas se despiertan para sembrar el caos y el terror en la Gran Manzana, como venganza al secuestro por parte de un comando estadounidense de un líder islámico. Su represión provoca una crisis que enfrenta a Anthony Hubbard, jefe de las fuerzas antiterroristas del FBI (encarnado por Denzel Washington), y al duro general William Devereaux (interpretado por Bruce Willis). Por supuesto, en ningún momento se le informa al FBI, que acá son presentados como buenos muchachos, que los ahora terroristas eran anteriormente aliados confiables. Esto lo atestiguará la agente de la CIA Elise Kraft (Annette Bening), quien mantiene unas relaciones confusas con los ex combatientes de la libertad. Se tienen que comer el garrón, y se les ordena mirar para otro lado cuando los militares resuelven tomar el asunto por las astas. Estos, ni cortos ni perezosos, se guardan la constitución, los derechos humanos y la convención de Ginebra en el bolsillo, para poder usar con deleite sus más persuasivos métodos de obtención de información. Primeramente, todos los árabes y sus descendientes son encerrados en ghettos o estadios convertidos en campos de internamiento; bajo el marco cuasi legal del estado se sitio y la ley marcial. Como el tiempo apremia, los “sospechosos” son gentilmente invitados a declarar lo que no saben, mediante los eufemísticamente denominados apremios ilegales.
The Siege fue altamente funcional a la cruzada de Clinton contra el terrorismo del nuevo enemigo. Pues sólo 24 horas luego de su estreno, un tribunal neoyorquino inculpó a Osama Bin Laden como presuntamente responsable de los atentados a las embajadas estadounidenses de Kenya y Tanzania.
“El mensaje del filme es que la presencia de decenas de millones de personas de origen árabe, y de religión musulmana, representan una amenaza para la sociedad norteamericana. Visualmente, realiza un nexo entre la cultura y las prácticas religiosas de esta comunidad y la amenaza terrorista”, declaró el portavoz del Comité Antidiscriminación Arabe-Americano (ADC). Y no se equivocaba, puesto que en la película existen un paneo que comienza en una mezquita para luego mostrar un plano general de los inmensos edificios de Manhattan. Sin ninguna sutileza, se sindica primera a los responsables de la futura destrucción y luego a sus inminentes víctimas. Todo un esquema premonitorio de los sucesos del 11 de septiembre de 2001. ¿Cualquier semejanza con la realidad, es aquí sólo pura coincidencia? Seguro que no.
Contra las cuerdas, el mismo Zwick tuvo que salir a defender su obra: “El filme deja claro que, incluso en lucha contra enemigos comprometidos y viciosos, el fin, si incluye la privación de las libertades civiles de cualquier grupo, nunca puede justificar los medios”.
Dos años después del atentado a la embajada, llegó la explosión en la AMIA
El muchacho macchartista
Un lugar común de la filmografía estadounidense de los últimos 30 años, ha sido la entronización hasta el hartazgo del héroe exterminador. La visión del mundo que pasa por la mente de este sujeto, es absolutamente maccarthista. Su universo es esquemático, no admite las tonalidades grises. Se maneja con total desparpajo en el cumplimiento de sus misiones. Generalmente es un personaje del sistema, pero al que le gusta demasiado actuar a contramarcha de lo que deciden sus superiores. Es decir, le encanta salirse de los códigos. Ellos, imagina, están demasiado dominados por el legalismo y tienen las manos atadas para administrar eficazmente justicia. Por eso, el personaje en cuestión tiene licencia para matar, porque representa tanto al american way of life como al espectador. Está para cumplir con su deber, por eso se le perdonan sus crímenes y se los justifica. No es un asesino serial común, es alguien que sirve “lealmente” a su país, es el héroe. Matar a los malos no sólo es necesario, sino absolutamente agradable para él, pues sus oponentes representan el antagonismo total al espectro anglosajón: son siempre gentes de color, o rusos, chinos, latinos y, luego de las guerras del Golfo, árabes. Desde su olímpica altura, el semidiós macchartista tiende su mano al espectador como una invitación para imitarlo.
Como George W.Bush invocó al Dios de los Ejércitos en la ONU para que el mundo occidental, lo acompañara hace un año en la insólita nueva cruzada contra el nuevo Imperio del Mal: el mundo islámico.
Genuflexos del planeta Tierra, únanse y ármense nuevamente bajo la égida de la espada y la cruz contra la medialuna musulmana, decretada por ustedes como enemiga de la paz, el progreso y el Primer Mundo. Pues la historia se repite sólo bajo una condición. Cuando los idiotas no se toman el trabajo de leerla.
(*) Fernando Paolella es coautor, junto a Christian Sanz, del libro AMIA, la gran mentira oficial (El Cid Editor, 2007).