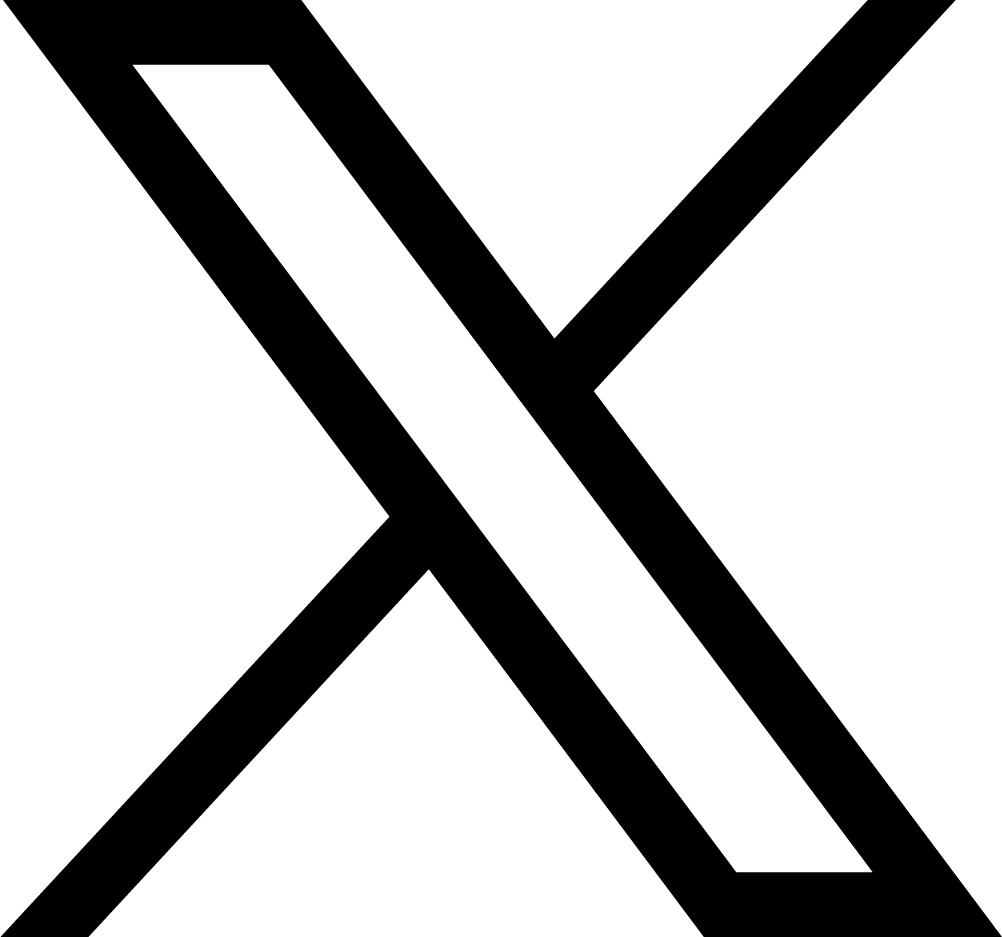De solo me sentía niño. Y, con los delincuentes que frecuentaba, un adulto. Tenía solo 12 años cuando robamos aquel camión cargado hasta las manos de botellas. Fue verano. Tretas para robar cuando quisiéramos. No había tanta vigilancia como acostumbramos hoy.
Cuestión que un día vino el líder de los Robledo a quien prodigábamos respeto alemán como si estuviéramos delante de un príncipe del imperio austro-húngaro. Sergio Robledo vino a presentarse ante nosotros. Lo mirábamos desde abajo, nosotros no medíamos más que 1, 40 y él llegaba a las alturas del metro ochentaicinco.
Pura diplomacia de barrio: tanto él como nosotros estábamos al tanto de quién era quién. No obstante Sergio Robledo (26) merecía nuestro rendibú por haber conducido el atraco más singular del barrio por aquellos años. Lo admirábamos.
Como suele ocurrir, le temíamos. Cada uno por separado. Pero, entre nosotros no le temíamos a nadie si estábamos en grupo. Sergio Robledo y su esposa: Kirita (19), quien sabía de artes marciales y usaba navaja, entraron a la Estación de Servicio de la esquina, donde la ciudad termina. Sergio Robledo le apuntó al tipo de la oficina con un 22 helado mientras Kirita le punzaba la punta de su navaja en el gañote al salteño que vendía nafta con la manguera.
Se llevaron toda la recaudación de dos días. No hirieron a nadie. Era mucha guita por el momento. No sabíamos cuánto. Nosotros, los pendejos de la Escuela Delincuencial Nocturna, nunca supimos qué significaba la guita.
De solo me sentía niño. Y el candor del verano en los cuerpos pegoteados por el sudor y la tierra, que ya era barro en nuestros atavíos. Ya, de las 6 de la mañana en adelante, había sol. Y de las taperas iba saliendo cada uno, hasta juntarnos en la cuneta con los perros. Cada uno llegaría a su tiempo. Nadie andaba buscando a nadie. Los más chicos dormían hasta más tarde y los más grandes no aguantábamos las colchas. Sin embargo, sabía Gerardo -el de 11- llegar a tomar la posta haciendo escuela. Los perros se le amontonaban, se le subían, lo lengüeteaban. Los perros lengüeteaban a todo el mundo que pasaba.
En cueros andábamos por las barriadas con los perros recorriendo el bamboleante polvo de tierra que levantaba el zonda cuando bajaba de la montaña hacia el pozo de la ciudad tornando irrespirable el aire embravecido de hojas y ramas, de polvo suculento. Y el amarronamiento al que tendía la visión cuando ocurría tal evento climático.
En la punta de esta ciudad vivíamos. De los pendejos de la Escuela Delincuencial Nocturna ninguno pasaba los 13. El más chico: Gerardo, tenía 11. Pero, era un grandulón que pasaba por 14 o 15. Lleno de granos anticipados. Se creía mayor. Y de creerse mayor, con el tiempo fue el mayor de todos. Bravío embestía por el carril izquierdo con la pelota y soportaba, miles de patadas y manotazos, hasta llegar a la línea del arco y dejarla irse por el fondo, sin que entrara a la red imaginaria. Se hizo canchero de improvisar nomás.
Chorros, es lo de menos. Nos decían otras cosas por esos años. No entrábamos en la categoría de "chorros" porque en el barrio de las madres y las abuelas, -y los padres presentes en ese guachero sin patria-, nos mandaban a organizarnos, a robar para hacernos grandes y forjar, un destino en la vida de cada uno de los del arrabal.
Mamábamos en nuestras casas tradiciones hostiles. Los fracasos de nuestros padres empalidecían ante la férrea tendencia a adaptarse a las condiciones de las abuelas y las madres. Las mujeres nos protegían y los padres nos abandonaban. Era un descampado a cielo abierto y fuimos campeones en un torneo contra 5 equipos de la zona. Campeones del mundo. Nos dirigía el entrenador máximo de la Media Luna, el viejo Videla.
Entonces, por eso digo que, de solo me sentía niño. Estábamos en la grande. En la aventura universal de la conquista de nuestros territorios. Nadie nos temía, pero, nosotros, buscamos asustar en las casas de las vecinas. Nos tomaban por estúpidos e idiotas, pendejos que no tenían nada que hacer y andaban revoleando la honda toda la santa siesta. Pendejos pajeros.
Y con esos perros sarnosos. Con la cantidad de perros sarnosos que andaban los pendejos. Un asco cómo se vestían, más bien mugrientos, las ropas nunca ayudaban para verles someramente decentes ¿Cómo puede ser que en la casa no les enseñen los valores de la familia? ¿Acaso se han perdido? ¿Y si se han perdido, donde carajo se perdieron?
Cuando pasaban el lampazo, la viejas todo bien. Pero por dentro, las viejas todo mal. Tenían órganos débiles, se arrastraban por la vereda y algunas lloraban al pasar el lampazo en silencio. Las lágrimas de las viejas no sabíamos nos llorarían por el miedo. Porque una vez, los militares pasaron con un tanque de guerra por la esquina. Y las vecinas con el lampazo erguido y en lo alto formaron un cordón de viejas con lampazos y enfrentaron a los de las fuerzas para que no hicieran nada a los niños ni a los perros.
Ahí supimos que nos defendían, y nosotros no entendíamos un carajo de qué se trataban los tanques y las golpizas que en la noche daban a algunos vecinos. Nunca supimos qué significaba la guita, y mucho menos la ausencia de la vecina con su esposo. Dijeron en el barrio que ya no vivían más allí. Con el tiempo uno viene y se entera. Y si maduramos, lo hacíamos hacia la pústula del recuerdo infame de aquellas noches inocentes y salvajes.
Le llenamos la cara de dedos a Pulgarcito, líder de la banda de los de la plaza, cuando vino a decirnos que la pelota con la que jugamos ayer era de él. Sabíamos era nuestra, la compramos los 13 pendejos poniendo las partes de la división. Pero, este infeliz de Pulgarcito se quiso hacer el pija, y lo cagamos a trompadas sin mediar palabra. Le saltaron los chocolates.
Algunos se tiraron a recoger los chocolates y se pasaban la sangre por la cara, mordían bruscamente las barritas de chocolate rellenas de sangre y Pulgarcito en el piso, dormido. Después se levantó. Nos dijo que su padre era comisario y nosotros le gritamos que nos chupara bien bien la pija.
No nos dio para otra cosa. La escuela era la escuela, tenía sus horarios, el tiempo nos rendía para pasarnos el santo día y parte de la gran noche en la calle. Nos criamos vagabundos y así aprendimos el nombre de las cuadras y también a cruzarlas y evitar nos atropellara un bondi o saber correr a tiempo cuando había que perseguir el bondi atestado.
Teníamos alianzas. El tipo del carrito nos regalaba, cada tanto, porciones de pizza. Le caíamos bien y él nos caía bien como para acompañarlo y decirle seríamos los guardianes del carrito. Que no se preocupara, que teníamos armas, hondas y navajas. Y que éramos 13.
El tipo hizo una mueca, ahora recuerdo, irónica con la boca. Para nosotros el tipo del carrito aprobó la función que nos auto atribuimos mientras untaba con mayonesa una salchicha humeante, acostada en un pan de pancho partido en dos. Entonces por las noches de los fines de semana, teníamos trabajo. Pasar por el carrito y hacer la isa. Y de paso ligar, un poco de comida.
Los alrededores del barrio estaban controlados. Además los perros, los seis perros que nos acompañaban las siestas y las noches, estaban al cuidado nuestro. Le llevábamos frezadas, colchitas. Alimentábamos a los animales. De la comida que sobraba, si sobraba de las ollas de las madres, las abuelas por atriqui nos pasaban fuentes de los restos a escondidas. Comer, los perros comían. De los seis, cinco eran salvajes, es decir: callejeros, es decir: de miles de cruzas de ruines perros.
Pero uno, tenía cruza específica que lo hacía destacarse del resto: era un salchicha, un perro salchicha desproporcionado. Largo y bajo, ancho. Como un bóxer pero salchicha. Un espanto de bicho que nos servía para la distracción del enemigo. Se le cagaban de risa a pancho. A pancho lo gastaba todo el barrio. En fin. Nunca mordió a nadie.
El perro era medio torpe y testarudo. Pero, lo queríamos. Ya estaba en nuestros corazones, y tanto los pendejos de la Escuela Delincuencial Nocturna como los otros cinco perros le rendíamos pleitesía a pancho, por su hidalguía. Se le tiraban encima, lo mordían, no hacía nada, no respondía a los ataques y se quedaba tieso si lo empujaban. Así los cagaba a todos. El perro tenía un poder de la san puta.
La plazoleta frente al canal de los suicidas a disposición. Por las noches punto de encuentro. No se veía un alma. Pero, llegaba uno de los nuestros con petacas de licor y tomábamos en ronda. La noche era oscurísima. Los arboles hacían un capote arriba, cercándonos como en un bosque quedábamos a diestra y siniestra, regalados a la noche herbórea, a la ira de dios.
Se escuchaba el agua del canal fluidamente ruidosa. Nuestras conversaciones parecían un secreto en la gran noche de la plazoleta triangulito.
Allí crecían pastos y plantas, y alguna que otra flor ordinaria. Sabíamos cortar cuando explotaban, las rosas y los jazmines para llevarles ramos a nuestras esposas. El que tenía 13 cuidaba al de 12, y el que tenía 12 cuidaba al de 11, Gerardo. Él era el único que no tomaba licor de la petaca. Solo lo dejábamos fumar una pitadas de Colt.
Nos cuidábamos. Uno arriba del otro cuando subíamos a los pinos.
Y de lejos nos gritábamos para que bajáramos porque según decíamos venía la cana. Madurábamos hacia los monos, retrospectivamente hacia el futuro, sin saber siquiera de qué puta estaba hecho el tiempo.
Ver: Crónicas del subsuelo: El dios futuro crece en los túneles encantados