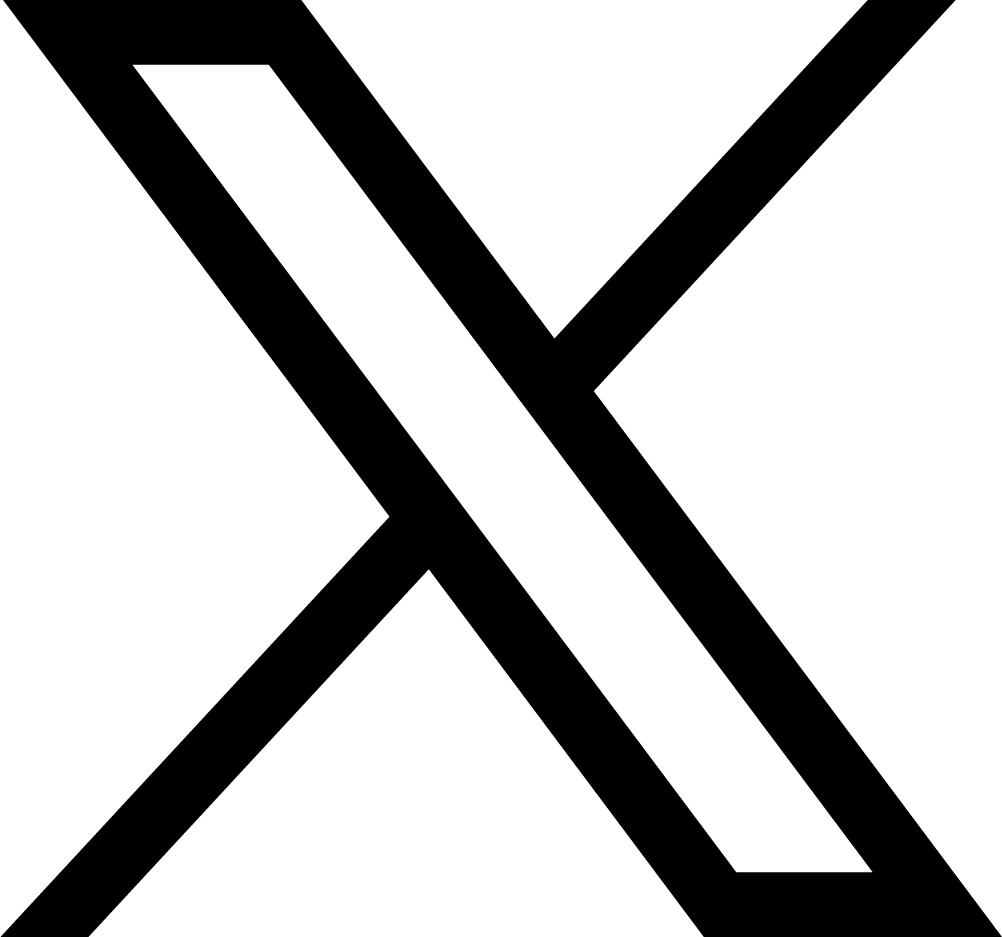Milei: ¿es un demócrata liberal o un populista de derecha? ¿Es republicano?
Una batalla cultural mediocre afectará la economía
"Cada nación tiene el gobierno que se merece."
Joseph de Maistre (1753-1821), filósofo político nacido en Cerdeña, en actual territorio francés
El filósofo E. M. Cioran nació en 1911 en Rumania. A los 26 años había publicado cuatro libros y muchos artículos en su lengua materna. Era hijo de un pope de la iglesia ortodoxa y se licenció en Bucarest con una tesis sobre Bergson. En 1937 obtuvo una beca para doctorarse en la Sorbona. Viajó a París y se quedó a vivir junto al Sena. Hasta su muerte en 1995, sólo regresó a su país una vez en 1939. Asistió con irregularidad a sus clases parisinas, sobre todo para estudiar inglés. En realidad se dedicó a viajar por Francia en bicicleta, mientras leía y escribía, sin publicar. Tras la guerra consiguió que le otorgaran el estatuto de apátrida y en 1947 decidió cambiar de idioma. Se transformó en uno de los maestros de la lengua de Víctor Hugo. Con enorme dominio de las palabras desarrolló una obra corrosiva y pesimista. Publicó, entre otros libros, "Breviario de podredumbre", "Silogismos de la amargura", "El aciago demiurgo" y "Del inconveniente de haber nacido". En 1957 preparó una antología del filósofo político Joseph de Maistre y redactó una extensa introducción a la que tituló "Ensayo sobre el pensamiento reaccionario". En ella analiza las ideas del gran detractor de la Ilustración y de la Revolución Francesa, pero sobre todo aprovecha para reflexionar sobre la revolución y la reacción, pulsiones extremas de la política. Cioran cita a De Maistre para delinear la principal característica del pensamiento reaccionario, ese deseo de volver hacia atrás en la búsqueda de un ideal que ha sido traicionado: "Cuanto más examinamos el universo, más nos sentimos inclinados a pensar que el mal procede de una división que no sabemos explicar y que el retorno al bien depende de una fuerza contraria que nos empuje sin cesar hacia una unidad igualmente inconcebible". Luego el filósofo apátrida sintetiza con lucidez los dos extremos: "¡La civilización situada antes de la historia! Esa idolatría de los comienzos, del paraíso ya realizado, esa obsesión por los orígenes, es el signo distintivo del pensamiento ‘reaccionario', o si se prefiere, ‘tradicional'" y agrega algunas páginas después para ubicar el otro extremo: "El revolucionario utiliza del mismo modo el presente en el que se instala y que quisiera eternizar; pero su presente será pronto pasado, y, aferrándose a él, acaba reaccionando igual que los partidarios de la tradición." No es casual, por ejemplo, la similitud en las consecuencias del comunismo de Stalin y del nazismo de Hitler que describe en su obra maestra "Vida y destino" el ruso Vasily Grossman. Por eso, por esa comunión extraña entre presuntos contrarios, reaccionarios y revolucionarios combaten las ideas liberales y están contra la Ilustración. Porque en ellas anida la búsqueda del cambio real, de la evolución, del progreso que requiere soltar lastre y no anquilosarse. No es lo que uno y otro extremo buscan. Los mecanismos democráticos y republicanos apuntan justamente a construir el futuro, no a restaurar el pasado ni a enamorarse de un presente que pronto será también pasado. Esa operación que ve su máximo desarrollo en la democracia republicana liberal exige no obsesionarse con volver al pasado ni tampoco anclarse en el presente como indefectiblemente hacen los populismos, de izquierda y de derecha, en derivas que marchan siempre al autoritarismo. Por eso "detalles" como la división de poderes, la independencia de la prensa, las elecciones limpias, la alternancia, todos esos "imperfectos" mecanismos a los cuales es bastante fácil encontrarles sus deficiencias son imprescindibles para sortear las ilusiones de los populismos autoritarios. Esas reglas más transparentes representan una debilidad inocultable ante el asedio populista, siempre afecto al atajo y el grito. Así como nunca se ha producido ese retorno al pasado de los restauradores, porque la historia evoluciona, busca síntesis y va siempre hacia adelante, tampoco ha ocurrido que un presente venturoso pueda mantenerse eternamente. Cioran lo explica con claridad: "No existe ningún movimiento de renovación que en el momento en que se aproxima a su objetivo, en que se realiza a través del Estado, no caiga en el automatismo de las antiguas instituciones, no tome la apariencia de la tradición. A medida que se define y precisa, va perdiendo energía; lo mismo sucede con las ideas: cuanto mejor formuladas estén, cuanto más explícitas sean, menor será su eficacia: una idea clara es una idea sin porvenir. Más allá de su estado virtual, pensamiento y acción se degradan y anulan: el primero desemboca en el sistema; la segunda, en el poder. Dos formas de esterilidad y de decadencia. Se puede hablar indefinidamente del destino de las revoluciones, políticas o de cualquier otro tipo: sólo un rasgo es común a todas, una sola certeza resulta cuando se las examina: la decepción que suscitan en todos aquellos que creyeron en ellas con algún fervor." Lo que importa, entonces, es ese cambio inexorable que alienta a la historia.
Hoy que las democracias republicanas liberales están jaqueadas en todo el planeta vale la pena repasar esas añejas ideas y contrastarlas con la experiencia histórica. La primera pregunta es por qué incluso un país con la mayor tradición en esa forma de gobernarse, como los Estados Unidos, está transitando un proceso tan disruptivo y desconcertante como el de Donald Trump. Quizás una respuesta, de las muchas que habría que considerar en honor a la complejidad de los procesos sociales e históricos, esté en la falta de visión de las elites gobernantes de las verdaderas problemáticas de las ciudadanías. Ciudadanías en plural, porque son muchas distintas, con expectativas y necesidades diversas y que conviven en el seno de una sociedad compleja. Esas elites se han especializado en conquistar y conservar el poder, pero no en gobernar, que además de como dice Fernando Henrique Cardoso es "explicar, explicar y explicar" pues también es "gestionar, gestionar y gestionar" con efectividad. Han sido elites autosatisfactivas antes que servidoras. Y para eso han organizado un entramado corporativo donde reparten prebendas para conservar las suyas. Los crecientes deterioros en muchos de los aspectos que traen bienestar es la manifestación más evidente de este déficit. Deterioros que en países como Estados Unidos son disimulados en general por la opulencia y en países como los latinoamericanos se manifiestan en pobreza creciente. Es indudable que en la economía es donde se juegan las piezas principales para mantener en orden ese tablero caótico que tiende a desordenarse. De su buen o mal funcionamiento dependen los individuos. Ellos viven entre tensiones que en general determinan los grados de libertad de sus existencias.
Tanto las gestiones como las explicaciones, es decir la política, determinan el funcionamiento de la economía. Que no es sólo una disciplina de números y estadísticas, sino también de factores culturales y emocionales. El economista tucumano Ricardo Arriazu es muy preciso en sus análisis y viene mostrando con anticipación lo que ha venido sucediendo en la Argentina. Aclara siempre que sus previsiones dependen de los datos con que cuenta en ese momento y con la no aparición de un "cisne negro", un imprevisto. En sus desarrollos explica que de surgir una novedad hay que recalcular, es decir hace honor a un modo complejo de abordaje de la realidad económica. En esa línea de pensamiento, pone como un imprescindible pulmón para que funcione bien ese mundo rígido y perfecto hecho de números a lo más frágil e impredecible: la confianza. En 2020 Arriazu escribió en "Clarín" su artículo "La confianza es la base de la economía": "Argentina experimenta desde hace décadas un grave problema de confianza, con pequeñas fluctuaciones en función de las expectativas políticas, y este deterioro ya afectó a la economía y a la sociedad en su conjunto. En materia económica la confianza es fundamental. Con confianza gastamos, invertimos, tomamos riesgos y generamos crecimiento económico y mejoras de bienestar; cuando desconfiamos dejamos de gastar, tratamos de proteger lo que tenemos y en el proceso generamos una ‘implosión' económica."
Cuando el economista escribió esa columna era impensable que llegara a la presidencia Javier Milei con un programa económico que el propio Arriazu va monitoreando con su equipo desde el principio y elogiando con prudencia, pero con entusiasmo. Lo hace siempre aclarando que ese factor de la confianza es determinante y en todo momento advierte que frente a diversos caminos a elegir los hay mejores y peores. Y que además están sembrados de inesperadas trampas de la política y sus necesidades y limitaciones.
Un gran interrogante, que se discute a diario, es en cuál carril de los descriptos al principio se ubica la experiencia Milei. ¿Es un demócrata liberal o un populista de derecha? ¿Es republicano? Desde ya que toda caracterización de este tipo es un recorte de la realidad y una abstracción. Nada se da en estado puro. Sobreviene una mezcla de ingredientes, como suele ocurrir con las abstracciones teóricas en lo fáctico. Y ahí surge la duda de si sus rasgos de demócrata liberal, más cercanos a su concepción de la economía, soportan los marcados tintes de populista de derecha de su proclamada "batalla cultural". Milei está convencido, y lo ha explicitado, que la economía depende para su continuidad en el tiempo de la cultura. Lo que quizás no ha considerado es si las herramientas y la concepción utilizadas en cada una son compatibles con la otra. Sobre todo en los últimos dos meses el oficialismo ha dado muchos pasos en falso, ya enumerados hasta el hartazgo. Se ha visto en un deterioro en su imagen que sigue siendo muy alta. Frente a esto hay dos posiciones entre quienes no se le oponen fervientemente. Quienes piensan que no se deben marcar errores porque hacerlo es funcional a sus detractores y los que creen que los yerros no son casuales sino que dependen de decisiones equivocadas y que es necesario advertirlas para evitarlas. Entre los opositores netos a Milei hay una originalidad. Coexisten dos vertientes opuestas, una populista de izquierda, que lo hace por razones ideológicas sobre todo, y otra democrática republicana liberal que lo hace por razones de principios. Mientras, el presidente parece no advertir estos matices planteados y "acelera en las curvas".
Es desconcertante un proceso como el actual donde un sofisticado y dramático intento por cambiar la economía del país y por lo tanto su historia, se mezcla con la demolición de un monumento a Osvaldo Bayer en la Patagonia. Bayer fue un historiador de algunos libros y artículos notables que postulaba, como militante beodo de ideología, que había que sacar el monumento de Roca en Buenos Aires y dárselo a sus familiares. Una batalla cultural consistente en responderle a semejante tontería con una de igual calibre de signo contrario es de una mediocridad intolerable. Demoler con una retroexcavadora el monumento del autor de la idea que se quiere superar ofende la inteligencia. Es simbólico, porque expresa la misma equivocación. Y no puede ser el soporte cultural del aguerrido cambio que propugna Milei. Al menos, si tiene razón Arriazu y la confianza es esencial para el éxito económico.