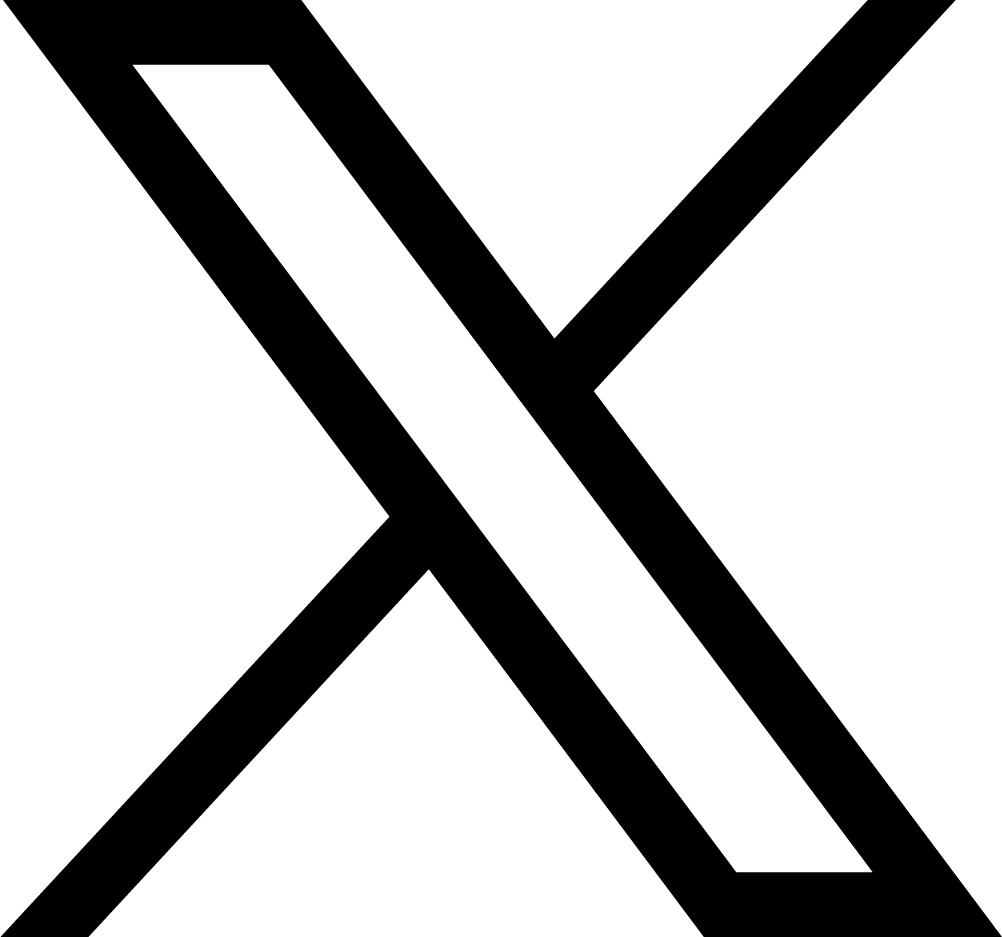En la Argentina se decidió en algún momento que los chicos iban a aprender solos. Es importante recuperar un método estructurado basado en lo fónico donde las letras responden a sonidos y el cual se enseña explícitamente, ejercitando, corrigiendo y evaluando.
Nostalgias del mujeriego y estatista Domingo Faustino Sarmiento
"A la edad que tengo sé cómo defenderme de los pizzeros, los tintoreros y los pintores, pero estoy mucho más vulnerable con respecto a la empresa de medicina prepaga. En términos cuantitativos y provocativos, el mercado soluciona el 98% de los problemas, pero por favor que las autoridades se ocupen, pero serio, del 2% restante."
Juan Carlos de Pablo, La Nación, 30 de mayo de 2024
"La Argentina sigue mostrando deudas educativas y sociales. No dependen solo de la escuela. Una pobreza del 60 por ciento en niños y adolescentes es una restricción casi infranqueable para una mayor eficiencia educativa. Pero conocer cuán lejos se está de ese objetivo es central. Y ahí una cuestión: durante la gestión de Fernández y Cristina Kirchner, se dejó de elaborar ese cruce entre nivel socioeconómico y nivel de gestión. Por detrás de esa decisión, se repitió una idea: que exponer ese indicador era estigmatizar la escuela pública cuando se trata de todo lo contrario. De mostrar los desafíos que enfrenta la escuela pública donde se educa la mayoría de los más pobres y sus posibilidades de mejora."
Luciana Vázquez, La Nación, 31 de mayo de 2024
Domingo Faustino Sarmiento es un claro ejemplo de la denominada "casta". Quizás lo salvaría de las diatribas hoy en boga el hecho de que sus acciones tuvieron efectos muy buenos. No encajaría en esa definición que engloba a los que además de cobrar del estado le hacen daño al bien común. El pícaro Sarmiento, al gobierno chileno en su rendición de cuentas de uno de los viajes que le financiaron le puso hasta los gastos de prostíbulo. Eran otros tiempos. Nadie podía imaginar a Martín Insaurralde.
Sarmiento pocas veces cobró un centavo que no fuera estatal. Vivió casi virgen de actividad privada, salvo en los momentos penosos de su primer exilio cuando fue minero en Copiapó al norte chileno. El resto de su vida vivió de algún tesoro nacional. Del argentino, donde llegó a ocupar los cargos máximos hasta ser presidente de la Nación, y en Chile, donde produjo buena parte de lo mejor de su obra ensayística e hizo una gran contribución a la educación. No sólo a la trasandina, sino también a la americana toda. El célebre "Facundo" y su biografía de José Félix Aldao los publicó en 1845, cuando estaba en su segundo exilio y ya trabajaba para el estado chileno. Ese mismo año editó una curiosidad poco difundida: "Método de lectura gradual", un pequeño librito destinado a los maestros para que enseñaran a leer. Uno de los grandes estudiosos de Sarmiento, el francés Paul Verdeboye, en "Domingo Faustino Sarmiento, educar y escribir opinando (1839-1852)" sostiene que "para Sarmiento, la base de la enseñanza primaria es la lectura. Dice en 'El Mercurio' del 22 de marzo de 1842: 'No se comprende suficientemente cuántos cuidados deben prodigarse para que los niños adquieran las ideas necesarias para que puedan leer con provecho'... Sarmiento vitupera a los malos maestros que acostumbran a los niños a leer con una voz monótona, inexpresiva. Según él, son más dañinos para la cultura de un pueblo que la falta de escuelas y la escasez de libros".
"Método de lectura gradual", de Sarmiento.
Verdevoye revela las fuentes usadas por Sarmiento para su obrita. Tomó el método de un joven español de apellido Bonifaz, que lo había elaborado en Montevideo, perfeccionando el usado por Vallejo, otro teórico. El sanjuanino los conocía a todos y le puso su impronta. Mejoró lo más vanguardista que se venía haciendo dentro de la lengua española desde la labor estatal chilena, contratado por el gobierno. El librito que publica en 1845 se usó durante cuarenta años en Chile para enseñar a leer en el sistema estatal. Fueron Manuel Montt, primero como ministro de Educación y luego como presidente, y también el presidente Manuel Bulnes quienes promocionaron a Sarmiento y le dieron apoyo para hacer su tarea. Es conmovedor, transcurridos casi dos siglos, repasar ese folleto que propugna los hoy llamados "métodos estructurales" que desarrollan la conciencia fonológica, es decir lo contrario, salvo honrosas excepciones, entre las cuales se encuentra Mendoza, de lo que se hace en la Argentina. El coloso de la educación juega su ficha más preciada en la lectura. Adquiere actualidad la anécdota porque hoy la educación está sumida en una situación de extrema gravedad. Según las pruebas ERCE de 2019 el 63,7% de los chicos argentinos de tercer grado y el 68,1% de los de sexto grado no tenían la comprensión lectora adecuada. Con porcentajes de casi la mitad de los chicos en el nivel más bajo. En matemática, los resultados son aún peores. Todos esos chicos habían pasado por el sistema educativo sin aprender lo adecuado. ¿Por qué, si se ha logrado lo que parecía una hazaña en tiempos de Sarmiento, que es la escolarización absoluta? Parecería que el problema está en la capacidad de la escuela para enseñar. Los malos resultados no son producto de una casualidad sino de malos caminos emprendidos y que hoy en muchos ámbitos siguen siendo reivindicados.
En medio de esta situación hay dos hitos que se pueden tener en cuenta. La Ley Nacional de Educación de 2006, si bien en su artículo 11 establece, "fortalecer la centralidad de la lectura y la escritura, como condiciones básicas para la educación a lo largo de toda la vida, la construcción de una ciudadanía responsable y la libre circulación del conocimiento", nombra la palabra alfabetización sólo dos veces a lo largo de todo su articulado. Ambas referidas a educación del adulto. En la "Declaración de Purmamarca" firmada el 13 de julio de 2016 en Jujuy por el ministro nacional y todos los ministros provinciales no figura la palabra alfabetización. Esas dos señales muestran que hasta hace muy poco, a pesar de que el problema es de vieja data, el tema estaba fuera del radar. Se lo ocultaba detrás del simulacro, al decir de Guillermina Tiramonti, en que se ha transformado al sistema educativo. Se daba por hecha la alfabetización y hoy se ha descubierto que la educación hace agua sobre todo porque una porción muy grande de los chicos nunca aprende a leer y por lo tanto nunca llega a entender lo que lee. ¿Es lo único importante?, preguntan los críticos para invalidar la advertencia sobre este tema. Por supuesto que no, es el punto de partida, porque si alguien no se alfabetiza adecuadamente tiene limitado severamente el resto de los aprendizajes. ¿Puede entender un problema matemático quien no logra leerlo, o pensar la historia si no entiende debidamente cuando la lee?
En ese contexto y en el marco de un gobierno nacional abocado de lleno a la economía esta semana se ha conocido una gran noticia. El Consejo Federal de Educación aprobó por unanimidad un Plan Nacional de Alfabetización mediante una resolución para todo el país, que incluye un plan por jurisdicción. Más allá de los aciertos y errores que haya en cada uno, ahí está el tema de fondo en todo su esplendor y por primera vez con los reflectores sobre sí. Ahora cabe empezar a separar la paja del trigo y a sacar a la luz diversos aspectos políticos y metodológicos. Además se ha enfocado en esa dirección la hora de clases de más propuesta por la anterior gestión. También se ha diseñado un Plan Nacional de Evaluación, direccionado fundamentalmente hacia la lectura y la escritura, sin desatender el resto. Es un avance rotundo. Hay que poner la mira en la Secretaría de Educación, que tendrá por tarea monitorear resultados de las evaluaciones nacionales de esas acciones provinciales, además de evaluar y proveer insumos para la ejecución jurisdiccional de los planes. Por ahora son palabras y propuestas, de su efectivización dará cuentas la evaluación, tan esquiva hasta hoy por las resistencias populistas a hacerla.
En medio de un gobierno que ha mostrado esta semana falencias de gestión política severas, como el caso de los alimentos o del gas, crea una expectativa. Aclarando siempre que las situaciones de hambre y frío son producto de veinte años de ese populismo y no del gobierno actual, pero eso no exime de evitar que la leche se eche a perder en un depósito o que o se hagan las obras y pagos adecuados para tener gas. Es cierto que revertir los resultados de tantos años de sinrazón no es simple, pero si se le suma inoperancia se agrava el panorama al extremo.
Lo de la alfabetización es un programa a realizar, pero al menos se ha detectado el problema. Y la magnitud pone a la luz nuevamente el error de haber rebajado a secretaría a un área que es vital para el futuro del país como la educación. Sin dudas que habría que ponerla en el foco de ese 2% que el profe liberalísimo Juan Carlos de Pablo pide que se ocupe estado, como de su salud, al inicio de este texto. De las pizzas, la pintura y los tintoreros se ocupará el mercado, de la educación debe hacerlo el estado. No por razones meramente burocráticas, sino de gestión y de política educativa. Y a decirlo de una vez: no es capital humano y después, si cabe, educación. Educación como el paraguas y a su vez el cimiento del capital humano sería lo adecuado. Siempre hay tiempo. Si es difícil hacer llegar la leche antes de que se venza a quien la necesita es imaginable lo complicado de hacer un plan para enseñar a leer a los cientos de miles de niños que no aprenden.
Esa primera lección, la actual gestión educativa la ha pasado bien. Sería una gran noticia que el presidente Javier Milei al regreso de sus viajes encabezara la comunicación al país de lo que se ha hecho para la alfabetización y que sólo ha quedado en ámbitos restringidos. Sobre todo teniendo en cuenta que él no lo omitió en su discurso del Congreso cuando dijo: "En una Argentina donde los chicos no saben leer y escribir, no podemos permitir más que Baradel y sus amigos usen a los estudiantes como rehenes para negociar paritarias con los gobiernos provinciales".
Volviendo a Sarmiento es importante recuperar que usaba un método estructurado basado en lo fónico donde las letras responden a sonidos y el cual se enseña explícitamente, ejercitando, corrigiendo y evaluando. En la Argentina se decidió en algún momento, aunque muchos hoy quieran evadir este debate por miedo a herir susceptibilidades, que los chicos iban a aprender solos, por estar en un contexto de lectura y bajo ciertos estímulos. Así como se zaffaronizó el derecho y los delincuentes tuvieron más protección que los ciudadanos que no delinquen, en nombre de trasnochadas ideologías reñidas con el sentido común, en educación se adoptaron caminos en sintonía con ese carro delante de los caballos. De allí devino que no había que evaluar, que no hay que corregir cuando un chico escribe mal algo, que no se deben poner las faltas para "ayudar" a los que faltan, que no se debe castigar la inconducta y el desorden. Más allá de muchos otros problemas objetivos, la pobreza del 60% de los chicos del país a la cabeza, ese mensaje ayudó a demoler el sistema. Nadie quiere aprender de quien no respeta, y ahí son víctimas los docentes. Tampoco nadie valora lo que el mensaje oficial le dice que no vale: el esfuerzo, el orden, la disciplina, el mérito.
Esta semana se conoció la información de que las pruebas Aprender de la gestión de Alberto y Cristina tenían un "error" que por supuesto mostró una mejoría falsa. Se hizo una auditoría externa. Esto hace juego con aquellas pruebas PISA infladas en 2015 que dejaron al país afuera de los resultados por las fallas detectadas. En ambas ocasiones las gestiones a cargo, macrismo y mileismo, esgrimieron un piadoso "involuntario" para evitar someter en su responsabilidad a los grandes Torquemadas de siempre. Supongamos: torpes no malos. Lo importante es que a futuro se blinden estos errores y se evalúe bien para tener insumos de datos de calidad para las políticas públicas. No sirve ponerse un termómetro que falsifique la fiebre. Estamos donde estamos por eso. Hay mucha tela para cortar, pero se puede seguir la lección de Ortega y Gasset: "Argentinos, a las cosas". Si al final de cuentas, Sarmiento a pesar de las bellas prostitutas se ocupó de mejorar la educación gestionando desde el estado.