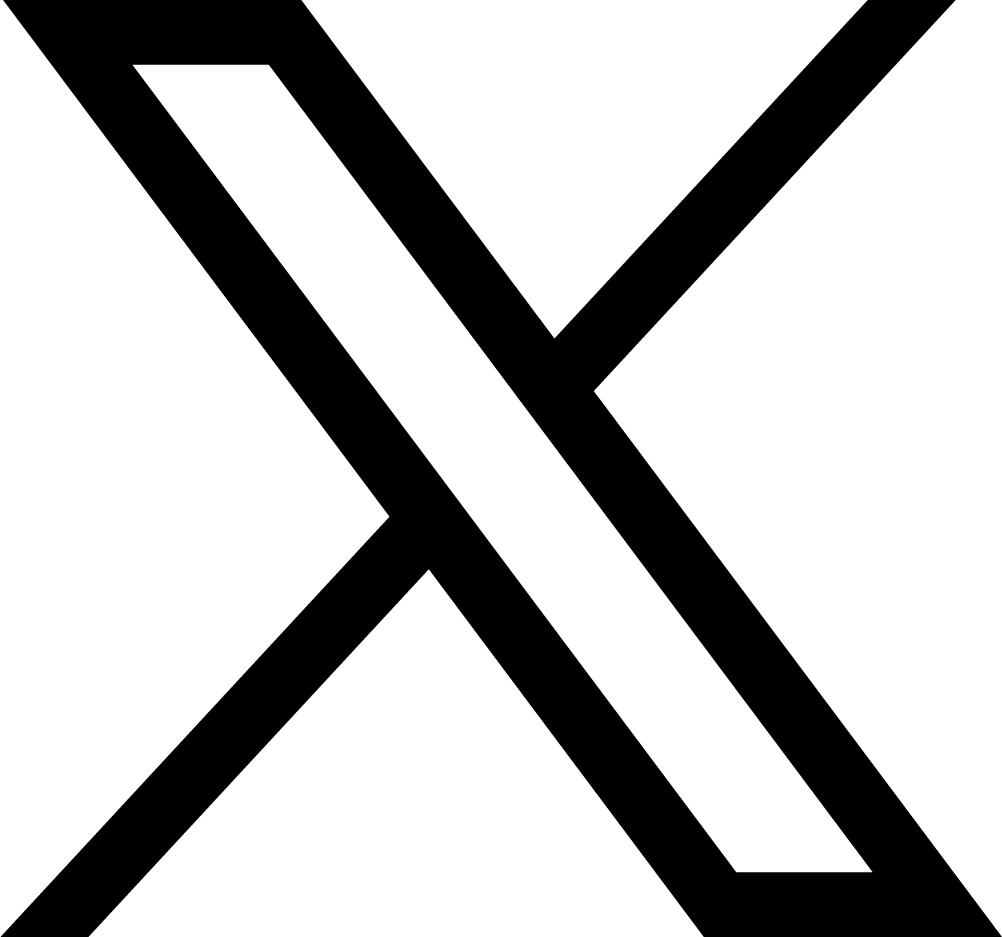Uno de los grandes misterios de la infancia se convirtió en un momento inolvidable. Un instante que nunca se olvida.
El día que conocí a los Reyes Magos
La casa era enorme, de esas que tienen galerías, tanto afuera como adentro, marcando el trayecto. Una higuera en el patio y un pino altísimo la hacían aún más hermosa. Las ventanas se intercalaban con puertas de doble hoja, cuyos bordes estaban adornados por una Santa Rita trepadora de flores fucsias. Las baldosas marrones y amarillas lograban una armonía perfecta en el lugar.
Ahí viví durante mi niñez con mi mamá y mis hermanos. Era la casa de "la Vita", mi abuela paterna, quien ejercía un matriarcado ganado sin esfuerzo. No sentía en esos años que esa vivienda, la más linda y grande de la cuadra, era mi hogar, pero en realidad lo era. En un puñado de habitaciones envueltas en un silencio permanente- por las ausencias de aquellos hombres encargados de hacer fiestas y ruido- los días transcurrían con pocas expectativas.
Como una tarde de domingo de otoño que no promete nada. Así era la vida en ese lugar, sin esperar que nada lograra cambiar lo que había tocado. Ni mi abuelo ni mi padre estaban en esa casa; sus cosas y recuerdos permanecían vivos, pero el esfuerzo por mantenerlos así era demasiado. Era como si, al caminar por las seis habitaciones, la cocina, los comedores y la sala principal, un murmullo con risas y música de un pasado acompañara a quien quisiera recorrerla.
No había ganas de mantener las costumbres, y quizás el dolor que se respiraba les permitía olvidar ciertas tradiciones. Pero había algo especial, y es que tanto mi mamá como mis hermanos mayores mantenían con toda la fuerza los momentos que sabían que toda niña debía tener. Y el Día de Reyes -en una casa de grandes- se esperaba como siempre, como una gran fiesta.
Desde temprano, el sol destellaba en las baldosas que el brillo del lampazo lo hacía lucir aún más. Durante la tarde, regar el patio y abrir todas las puertas para preparar el escenario era la mejor señal de que estábamos ansiosos. Una sensación extraña, casi olvidada para ellos y nueva para mí, llegaba como una visita inesperada que nos hacía felices de verla.
Mientras el pasto y los recipientes con agua se acomodaban en la galería, esa tarde no era cualquier tarde. Ese día de enero, de un calor insoportable que ni las peores tormentas se atrevían a acallar, no era un día más. Mi abuela y mi mamá se sentaban en las sillas del jardín, y mi hermana y yo, las únicas niñas en esa familia, sabíamos que solo teníamos que esperar a que oscureciera.
Y el momento llegó. En plena noche, cuando todos dormíamos, el ruido de una de las puertas de la galería me despertó. Quedé inmóvil, con palpitaciones tan fuertes que no pude avisar a nadie. No salía mi voz... y en esos minutos de ruidos de papeles y bolsas pensé en lo increíble del momento. Con la certeza que nos da la inocencia sabía que los Reyes Magos estaban en la galería dejando los regalos. Abrí los ojos y solo la luz de la luna, como todas las noches, iluminaba parcialmente el corredor. El espejo de la sala reflejó por un instante un movimiento de una sombra apurada por irse de ahí.
La sensación fue increíble. Los Reyes estaban ahí, tal vez esperando a que los camellos tomaran agua y comieran el pasto. Seguro por eso la puerta aún no se cerraba. ¡Qué maravilla! La felicidad fue tan grande que mis brazos entumecidos contra el pecho comenzaron lentamente a moverse, y mientras los bajaba, sentía cómo los latidos ya no molestaban ni ahogaban. Ellos sabían que, además de lo pedido, esas niñas necesitaban una señal.
Me dormí sonriendo, deseando que amaneciera pronto para ver los regalos, pero, sobre todo, para contarles a los demás moradores lo que había visto y, aún más, cómo escuché a los Reyes Magos entrar en la casa, la más grande y hermosa de la cuadra.