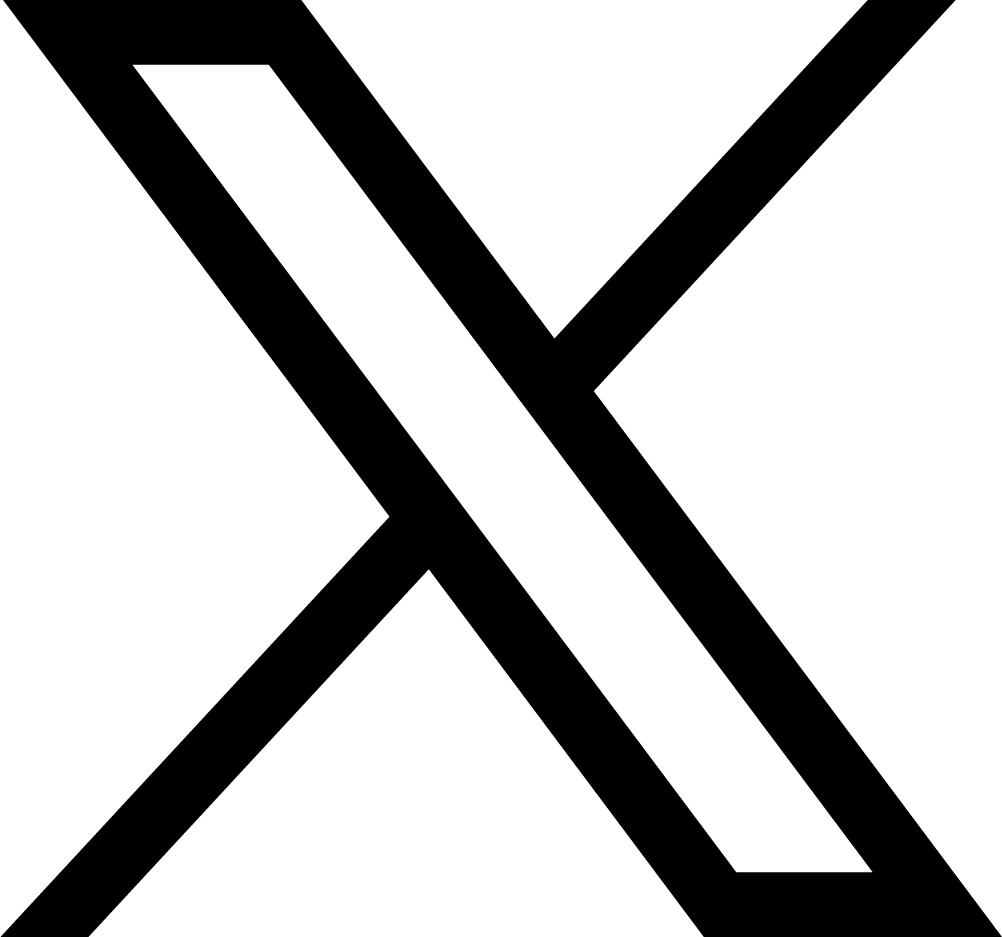Veníamos por la ruta cantando músicas pegadizas; de las precisamente hechas para los viajes. Hits, de distintas formaciones de musicantes antiguos y contemporáneos pasaban en una radio que por la ruta agarramos, la ocho cuarenta del dial. A los gritos veníamos cantando, eufóricos, hombres grandes ya, como si el viaje constituyera el rito iniciático del egresado de algo.
Nada de eso. No habíamos egresado de nada. En todo caso, se trataba del cieguito que nos dio como ofrenda de sus labios: el número mágico. El ocho cuarenta del dial. Entonces como buenos cabalistas franqueamos pueblos sin cartel hechos de penumbra y niebla; pueblos fríos, hediondos del vaho de los charcos resinosos por el agua acumulada, y en ellos el barro apestado, generando nuevas especies que allí estuvieran cultivando para las futuras generaciones de los centros del margen.
Estiércol. Mishiadura y pucherito de gallina.
Hospitales atiborrados de ventanas vacías y muertas, a la vera de la misma. Y unos manicomios puntiagudos de un delicado diseño, abandonados; declarados Patrimonio Nacional del Condenado al punto que todos los manicomios juntos, en una perspectiva de carretera, formaban una villa de loqueros vacíos aunque atractivos al turismo de enfermedades mentales que, en delegaciones académicas sabía venir de distintos puntos de los mapas del mundo conocido.
Vimos los carteles turísticos por las rutas nacionales indicar "el camino al loco". Dejamos de cantar. La euforia había pasado a un estado de silencio espectral, nos mirábamos de a tanto para vigilarnos y no dormirnos, codeándonos. La radio ya no pasaba música, ¿habrá cambiado el dial?, se escuchan voces entrecortadas y súbitas.
Nos enteramos por un cartel deleble, no se veía bien, que uno de los manicomios, el restaurado por el hijo del arquitecto que lo proyectó, puede visitarse mediante guías entrenadas y calificadas por la ciencia de la enfermedad mental; jóvenes guías andróginas de lenguaje neutro, con hermosos rodetes, vestidas de kimonos azules Francia.
Le sacamos una foto al cartel para retener el dato.
¿Y si vamos? Preguntó Walter mientras colito no sacaba su vista de la franja blanca del pavimento.
Colito manejaba, Walter cebaba mate, yo me acurrucaba atrás con unas mantas. La temperatura ya rondaba los bajo cero. No sabíamos de qué se trataba este pueblo fantasmal y castizo.
Pues vamos, dije. Y colito, sin mencionar opinión, dobló por una argolla de circunvalación. Dimos ocho vueltas a la redonda, no encontrábamos la salida del aro de circunvalación, de la avenida de circunvalación; rodamos, hacia una callejuela de barro, las gomas del coche resbalaban, colito aminoró la velocidad y quedamos atrapados en un charco con el auto enterrado.
Bajemos y después volvemos a buscarlo, dijo Walter. Colito hizo lo que dijo Walter. A mí me despertaron de un sopapo limpio.
Pará, la concha de tu madre, ahora bajo.
En el hongo de oscuridad que amparaba la intemperie, el auto, iba en la noche y de pronto siguió por un atajo sin que nadie lo condujera. Solo paró en una esquina bajo un farol. Y Walter, colito y yo, bajamos tiritando de pavor. Ahí quedo botado el auto sobre un cordón de la vereda de una casa de barro que tenía una virgen de yeso en el altar de la puerta. Esa marca nos daría la idea de volver a encontrarlo.
Nos fuimos a caminar por una, de las mil y una noches. Colito tenía hambre, Walter sed y yo deseo. ¿No sabía yo lo que era el deseo? Eso me dijeron de grande. Era una serie infinita de arboles pardos, como los gatos pero lleno de hojas blanquecinas y peludas. Era, una de las mil y una...
Era de noche, no sabíamos la hora. Divisamos el sitio por la foto que le sacamos al cartel, que si bien deleble, pudimos leer. Estábamos a cuatro cuadras, fuimos entonces deliberadamente a conocer, a hacer turismo, de curiosos nomás a la zona de los manicomios.
Hola, buenas noches, somos turistas, quisiéramos recorrer la zona de los manicomios, espetó Walter, con las manos en los bolsillos del pantalón. Colito no decía nada, yo esperaba nos dijeran no se podía, por la hora, pero no, las chicas, toda vez que nos dieron el pase de entrada y sin ningún rasgo nítido de humanidad, nos condujeron por cada una de las calles del villorio narrándonos días de fundación y nombres de cada uno de los manicomios. Dejamos manifestar nuestras caras de sorpresa, y ellas solo dejaban su función al terminar el recorrido, luego se desplomaban en una alfombra grande, enorme, de color zafiro, juntándose en un montoncito de cuerpos azules.
Daba pavura a esa altura de los acontecimientos.
Las chicas... con cierta preparación en el lenguaje comercialmente gótico. Pero, la guía vestida de blanco en telas de seda tunecina, ataviada de cofia, muy preparada en el lenguaje corporal, nos cuenta leyendas del loco que iríamos a conocer al final del recorrido. Sin embargo, no creamos en lo siniestro como única variable del caso.
Había una cafetería de lo más coqueta en una vereda del loquero más tuneado de la zona, El Esquizofrénico, con mesitas verdes y sillas lilas y mozos que ofrecían distintos elixires a esas altas horas de la noche. Masitas finas. El café El Esquizofrénico albergaba a las familias cuando hacían un parate en ese zoológico de jaulas sin pájaros, tomaban el té, charlaban de viajes a Europa, payaban sobre los cementerios que unos y otros habían conocido en el mundo; otros simplemente mostraban fotos con locos de otros sitios, más lejanos, más iracundos en el parecer de la fotos.
Al loco se lo vería al final del recorrido.
La idea del plan turístico que implementó la comuna no era, por cierto -para nada lo era- una cosa de locos. El pueblo vivía de eso, de los visitantes turistas y las delegaciones académicas que peregrinaban al camino del loco, dejando su moneda nacional en el pueblo.
Había hostales de manicomios. Habían convertido al pueblo en el atractivo turístico más extraño en una zona de llanura, nadie sabe dónde queda el norte ni mucho menos una seña de algo en el horizonte mustio. Turismo, la enfermedad mental se puso de moda. Y de noche.
Al sitial del loco había que llegar en cuatro por cuatro. Dieciséis combis disponía la comuna para los días de celebración por "el día del loco". Justamente, ese día, le daba al loco por las tablas de multiplicar, y pedía dieciséis combis para que lo fueran a ver los no- turistas del exterior. Así, el loco recibía a sus amigos: le llevaban guevaditas, caramelos y chupetines, porro. El loco de muestra de todos los locos de la zona de los manicomios quería fumar porro a dos motores, ese día. Su día.
Y no hubo ningún problema, por lo que vimos los tres, luego, al porro lo regalaban como a las hojas de coca en el norte andino para el apunamiento. Ya habían pasado los días prohibicionistas, los crueles, los de la guerra por la seda, el alcohol y el opio. La civilización se civilizó. La barbarie se exhibía en vidrieras y museos, monumentos y centros culturales; pero, esta zona de llanura tenía el máximo concentrado de toda atracción: las casas donde los locos pasaban días, años, y morían.
Era un espectáculo en La Era de La Cínica naturalizada en la población, porque allá, en las ciudades, todo pero todo, había cambiado. Se vaciaban al punto de dejar el casco viejo convertido de hecho en un museo a cielo abierto, invisitable, por el horror que en las calles se vivía en la cotidianeidad de La Era de la Cínica. Ni negocios quedaban, tan solos bolsones de restos de humanos caminando arqueados por las calles, los ojos rojos de diablos, estridentes, sin dientes.
Ya nacían sin dientes y algunos sin los más elementales órganos, los pulmones. Otros no tenían tráquea, hablaban por el cuello, mujeres pintadas de bronce dejaban escapar sus voces incógnitas por orificios que no eran ni la boca ni los ojos, menos las orejas; vaya a saber por dónde nos hablaban.
Aquellos restos humanos estaban activados de casualidad, hasta que por aquí y por allá, a la vuelta de las esquinas, en los baños públicos, encontrábamos a uno de ellos difunto sobre el empedrado, otros yacían en el barro, pudimos ver a otros colgados de los arboles como una obra de teatro del suicidio. Las ciudades se despoblaban de vivos y era invadida por los muertos. Fue un reguero que duró al menos un siglo.
Los niños aplaudían, las madres no sabían si explicarles a sus niños o quedarse calladas. Optaban por callarse para no arruinar la ilusión de todo niño: conocer un loco en vivo y en directo.
Se parece al papá, largó una niña agarrada del brazo de su abuela. La viejita le dijo que se parece, se parece... pero no es el papá, papá no es loco, papá etcétera. Era un octubre de fiesta en el pueblo. Al representante de la alcaldía no le daban ni bola ni los amigos.
Se paraba toda actividad laboral y no había oficinas estatales que suspendieran sus tareas administrativas porque no había administración ni edificio municipal. No había estado tan siquiera. Vivían en la era pre-expediente. Todo era de palabra, punto y aparte. El intendente dormía....
... en su casa. Y su esposa y sus hijos, en la suya. Y los curas en las iglesias torraban tirados con los mendigos cagándose de frío porque decían, que así, irían -viajarían- en iguales condiciones materiales de existencia al paraíso, allá los esperarían con los brazos bien abiertos, pero con una manguera gigante para echarnos una bañada por la mugre. El paraíso es límpido, no cualquiera va al paraíso y menos vestido de croto.
Las iglesias estaban para las misas y para los bailes.
¿Sabés lo que es bailar cumbia en la Basílica de Luján? Con eso te digo todo, le dijo un tipo de funyi a colito, quien no daba más de sueño. Es más, colito, creo, ya estaba soñando despierto. Walter tiritaba de frío. Yo, al menos, me bajé con las mantas porque tampoco soy tan estúpido como para bajarme en mangas cortas a la zona de los manicomios con estas temperaturas.
Como en toda educación sentimental del horror, juntos a los turistas, las escuelas públicas y privadas enviaban miles de estudiantes, niños y niñas, por caso el día de la primavera, a visitar la zona de los manicomios abandonados.
La maestra los mandaba con una guía previamente elaborada para que luego de la visita al loco registraran, con una x o una tacha, lo que era correcto de lo que no lo era. Por dar un ejemplo: si al loco se lo mira demasiado y con cariño: al loco, ¿le sucede algo en su mirada, o es de loco nomás la cosa? Por x o por tacha, cada alumno llenaba el formulario. Era todo un aprendizaje lo que vimos.
Era una, una de las mil y una noches...