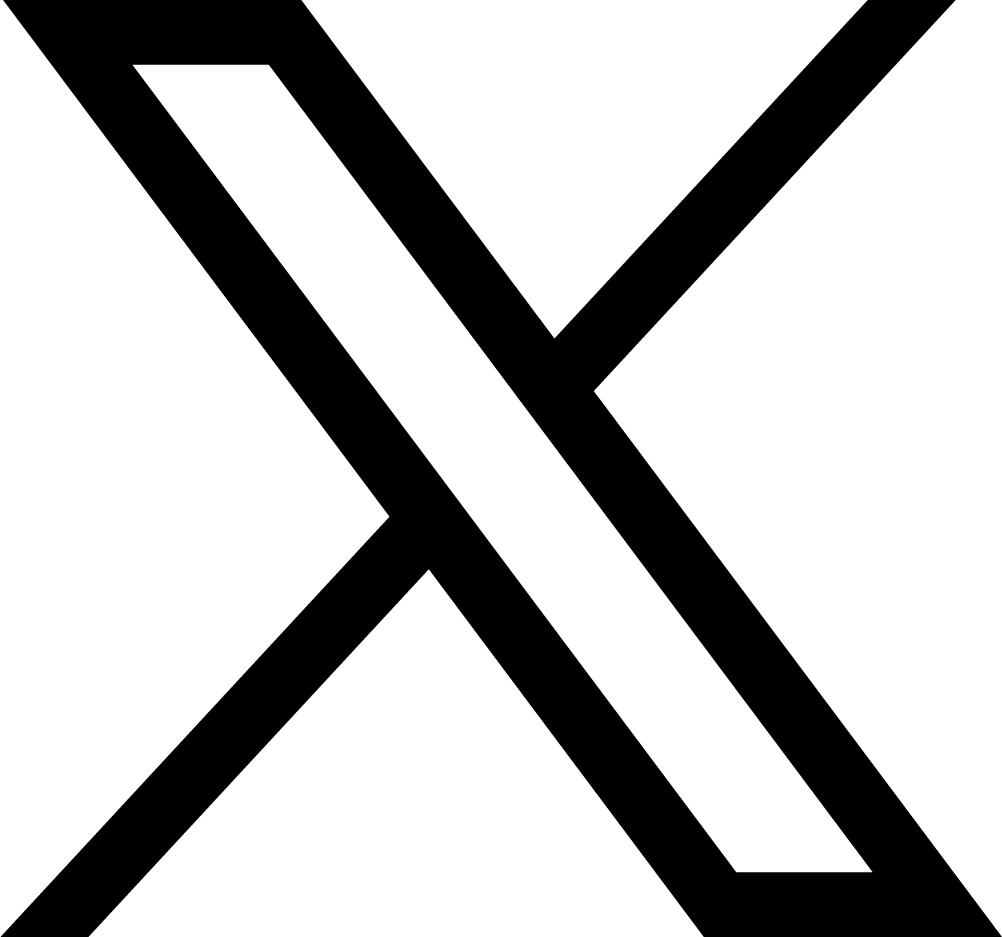Sin embargo Claudio no dejaría nunca de proveerme esas sorpresas que de pibe causarían primeros escozores en mi bajo vientre, en ese momento, parte de mi cabeza y mis preocupaciones. Claudio todos los días tendría algo que hacer o en qué pensar: un plan, idea, un deseo exploratorio y ambicioso. Lo que sea. Diría hasta monárquico e imperial.
¡De fuste principesco! Era más fuerte que él.
Pude ver sus ojos en cóncavas cavernas venosas, y ojear de coté su sonrisa terca de rufián melancólico, tramando vaya a saber qué engrupo en su expiada noche maldiciente.
Sus movimientos en buclé sabían a perfumes de tango. "Percal, tristezas del percaaaal" cantaría aún vistiera de indio o de jipi, aún cualquiera de los trajes de su padre usara, Claudio sería para mí, un celoso compañero de aventuras y cantares en largas caminatas por las noches.
Semana Santa quedaría atrás y en el tiempo. Detenida en la memoria acuosa de los días de acción, irrefrenables. Éramos y estábamos hechos de acción. Nuestras cavilaciones pasarían a la acción directa y hasta el más delirante de los planes que ha Claudio le asaltara la cabeza, pasaríamos a la acción material de sus liados pensamientos.
Acción de gracias, por ejemplo.
Tendría en mis manos la novela de Truman Capote por un regalo de una amiga. Por el estilo narrativo del genio de Capote hundiría en ella mis ojos y narices. En medio del delirio iría a pasar el día de acción de gracias a la casona de una familia del Misisipi, familia norteamericana hervida de negros esclavos de Luisiana.
Cultivaríamos rituales en adoraciones afro imantadas desde hace siglos en estas veneradas tierras norteamericanas. Tierras que se alzan a cada lado de ese río icónico de New Orleans. Brazos esclavos traerían desde el fondo de la noche la palabra en sus tambores, el ademán en sus bailes, la venganza en la mirada, de la profundísima noche de toda áfrica, y agachados entonarían, en el trajín del algodón, lacónicos mantras corales. Mutarían a ebrios blues y a religiosos góspeles; pero sobre todo nos interesaría más, mucho más aún asistir y participar del rito umbanda que muy bien retrata Alan Parker en Corazón Satánico, ambientado en el mismísimo Misisipi.
Lo que le pasa a Mickey Rourke es tremendo, pero no viene al caso profundizar en lo tremendo del caso que como actor representa Mickey Rourke en esa película.
El gran Mickey Rourke de Coppola. En la ley de la calle. Blanco y negro y sólo un pececito naranja. Pero en la de Alan Parker caerían de los techos gotas de sangre sobre una palangana. Persistentemente de fondo un sonido mántrico de tambores se escucharía, dos monjas jóvenes, enjutas, sentadas, mirarían heladas y quietas el ventilador de Luisiana, y los espectrales momentos de tensión en los diálogos de Mickey Rourke con el diablo, y con ella, la sacerdotisa vudú de la trama siniestra, o la hija negra en el Misisipi a quien ultraja y asesina despanzurrándola en la cama con un cuchillo, nadando en su sangre a punto de sacarle su corazón para comérselo.
Ou ou ou
Qué grande fue Mickey Rourke
La película de Parker se haría más adelante en el tiempo. Nada tiene que ver con lo aquí vivido y contado. No puedo repasar la memoria sin tenerla presente ¡al menos por asalto! porque en ese pueblo del Misisipi, a orillas del misterioso río Misisipi mataríamos al pavo. Claudio lo ahorcaría dándole un torniquete en el cogote. Yo le daría un hachazo en la cabeza. Luego lo desplumaríamos en agua caliente como sabía hacer abuela si de hambre se trataba.
Abuela negra, como las del Misisipi.
El hambre se trataba acogotando bichos enseguida de ponerlos ebrios. Del bamboleo por el coñac el bicho caería definitivamente dado vuelta ¡shut! al piso, duro, muerto. El bicho sucumbiría de un paro cardíaco, pero el hachazo en su pequeño cráneo confirmaría su difuntez. Y tengo para mí necesario decir también, de la nuestra. Nuestra propia difuntez iluminada de velas que sabían encender las viejas familias. Abuelas negras como las del Misisipi.
Los más viejos... ni creencias.
Las viejas sostendrían el rito de las candelas para pedir, como todo bailarín le ruega a la salamanca suerte: buena vida, lujosos hoteles y presentaciones en teatros y conciertos, atiborrados de espectadores aplaudiendo, ¡giras! De camarín en camarín tomando fafafa y champagne francés.
En fin...
¡Qué no le pedirían las viejas a Ceferino Namuncurá!
Ese hombrecito indio hecho santo por la iglesia italiana pasaría de bando salesiano, sería bendito santo de cristianos y católicos, pero también santo de los indios creyentes expulsados del chimbay. Todo indio y todo santo (y todo Ceferino Namuncurá) en una cura de sueño y de grapa juntas. Una cura de lamentos y otra cura de excitaciones crepusculares bajo el aluvión de los cuatro elementos sobre la piel del último falansterio resistiendo al tiempo. Y... ¡todo en el mismo cuerpo!
Descanso y recuerdo:
Vi una noche bajar del escenario del Teatro Independencia a María Gabriela Epumer, descendiente de los curá: namun y calfu. Ella descendería también de las escalinatas delanteras de Teatro a beneficio. Vendría de tocar con los Gauchos Alemanes. Pasaría por el salón de entrada mezclándose entre la gente. Yo alcanzaría a decirle apenas eres muy guapa india mía.
Le agradecí por su música. María Gabriela Epumer me regalaría una sonrisa y un gracias pícaro brotaría de sus labios de Epumer, como si Epumer fuera una forma de vincularse o una crema, un perfume, una esencia de placer. Una sola boca roja de erotismo y encantamiento.
Me epumerizó cuando vi que tocaba la viola. Observé sus piernas y movimientos al bajar cual diosa india al final del concierto. Hubiera mordido sus labios. Pero, habría mucha gente para cometer tal acto vampírico. Entonces me iría caminando a tomar por ahí una cerveza de otro gusto, de otra sangre, con todo el epumer en mi olfato y en mi cuerpo. Con toda la sangre de su cuello en mis dientes traseros, con algo de carne tal vez en los molares delanteros.
El día de acción de gracias ¡Gracias a mi imaginación!
Cuestión que el nuevo plan de Claudio sería más osado e íntimo, por no decir porno. Me propuso recorrer los cabarets de la noche. Según él había decenas, y en ellos amigas y conocidos para entrar sin pagar o colarnos a puro chamuyo.
La calle Mitre -me detengo aquí para contar lo que antes de los cabarets habríamos experimentado- sería un paseo libidinoso del comercio para la carne humana. Ubicado a la vuelta del Mercado Central y de los trozaderos de pescadería 13, los viejos pasarían con sus autos dando vueltas lentas, oteando, como todo perverso; sintiendo, como todo perverso... el escozor del cercamiento.
Viejos putos de bigotitos nazis y camisas blancas pasarían despacito con el vidrio bajo. Levantarían a pendejos a cambio de un manojo de australes. Pibes jóvenes y apuestos galanteaban por las veredas oscurecidas de la Mitre, y por el boulevard contoneaba alguna marica clueca haciendo la isa para la yuta.
La calle Mitre le haría honor a su Bartolomé. La propia oscuridad en la argentina resultó una ofrenda a su linaje y a otros nombres de otros próceres de familias con prosapia. Emergerían unos monstruos y unos artistas. Rostros de variada gama y estirpe andarían haciendo mella por los barsuchos sucios donde tocaría el ciego puto su piano de cola de prestado.
Diversos vodeviles que, por entonces etc., pululaban en la oscuridad clandestina. Atmósfera negra: jueces y comisarios ¡padres de familia! concurrirían a descargar sus fantasías; y todo sería normal, muy normal para mí en esos años, como lo habrá sido para las autoridades militares del momento, yo supongo, Bonifacio.
Normal como no tener un mango y pasar por ahí para hacerme de unas chirolas y comprarme libros que necesitaba para estudiar en la universidad.
Claudio con los libros no tendría nada que ver y tampoco tendría que ver mi líder con "el día de acción de gracias". Claudio diría esperáme en la esquina que ya vuelvo. Al rato vendría con la plata. Le habría trocado a un viejo por dejarse chupar la pija el nada despreciable monto de 100 australes. Entonces la noche rumbeó sola hacia los primeros cabarets de la calle Chile.
Llegaríamos a la puerta del mítico The Cat Show. La puerta en arcada, de madera negra, alrededor pintada sobre la pared la cara de un gato gigante. El resto blanco, una luz baja a la altura del dintel. En la entrada habría un tipo con moñito y camisa beige, zapatos negros y cara de turbio, cara de no muy buenos amigos. Claudio le hablaría cerquita del oído mientras yo miraría el piso así no vieran mi cara ni descubrieran mi edad. Tan baja en esos antros. El tema era que no te pidieran la cedula de identidad. Por suerte nunca me la pedirían, porque yo, no hablaría hasta estar adentro del fulerío.
No sé qué le dijo Claudio al tipo de moño, ni tampoco recuerdo haberle yo preguntado, si es que le dijo algo o fuera mero chamuyo, un código de algo que yo no podría escucharle por mis tempranísimos años. Al rato estaríamos dentro, en la barra, acodados, empinando dos vasos de whisky con dos rolitos de hielo cada uno.
La oscuridad... un pleno en el paño de la rula de la noche. Las chicas se dibujarían por sus sombras y contoneando sus caderas vendrían a saludarnos con las sonrisas amplias. Todos sus dientes brillarían. El whisky te hace ver y te salva, diría el viejo amigo Criminal Mambo.
-Hola bombón, ¿me invitas un trago? preguntaría una de labios gruesos y ojos blancos. De perfume hediondo.
Sus tetas chispeaban. Sobresalían de sus apretadísimos corpiños rojos. Nalgas duras bajo el encaje negro toqué... y me excité. Pasé mi brazo por su cuello terco y la abracé suavemente haciéndola mía para siempre.
¿Para siempre?
¡Pero si tan solo es una puta!
-Dale, yo te invito un trago, le dije.
Antes le di un beso. Un beso en la boca. Y como no sabía hasta dónde había que darlo atravesé con mi lengua su garganta. Cerrando mis ojos me sentí ebrio, con gusto a lápiz labial tomé del vaso de whisky como tomaba en las películas Trinity de un saque, en el oeste, donde siempre pero siempre, estaría el agite.
En el plenilunio del cabaret Claudio estaría en un sillón a las carcajadas con otra chica. A los manotazos como novios, como amigos, como amantes
¿Yo debía demostrarle a Claudio que podría hacer lo mismo?, tal vez lo imitaría o querría repetir sus pasos dada la eficacia en las consecuencias adictivas de sus actos.
-¿Cómo te llamas?
-Fernanda.
-Ah, mi nombre es Alberto, ¿querés nos sentemos en los sillones y tomemos otro whisky?
-Dale, dale... y dale. Diría ella.
La noche se haría de eso: besuqueos de whisky más algunos manoteos en el hurgueteo de la cosa tibia de cada uno. En tanto unos tipos entraban me di cuenta. Habíamos llegado demasiado temprano para quedarnos. Tampoco tendríamos un mango.
Ahí nomás Claudio me diría vayamos al cabaret de la vuelta que ahí tengo unas amigas.
-¿Allí tomaríamos gratis?
-Allí tomaríamos gratis.