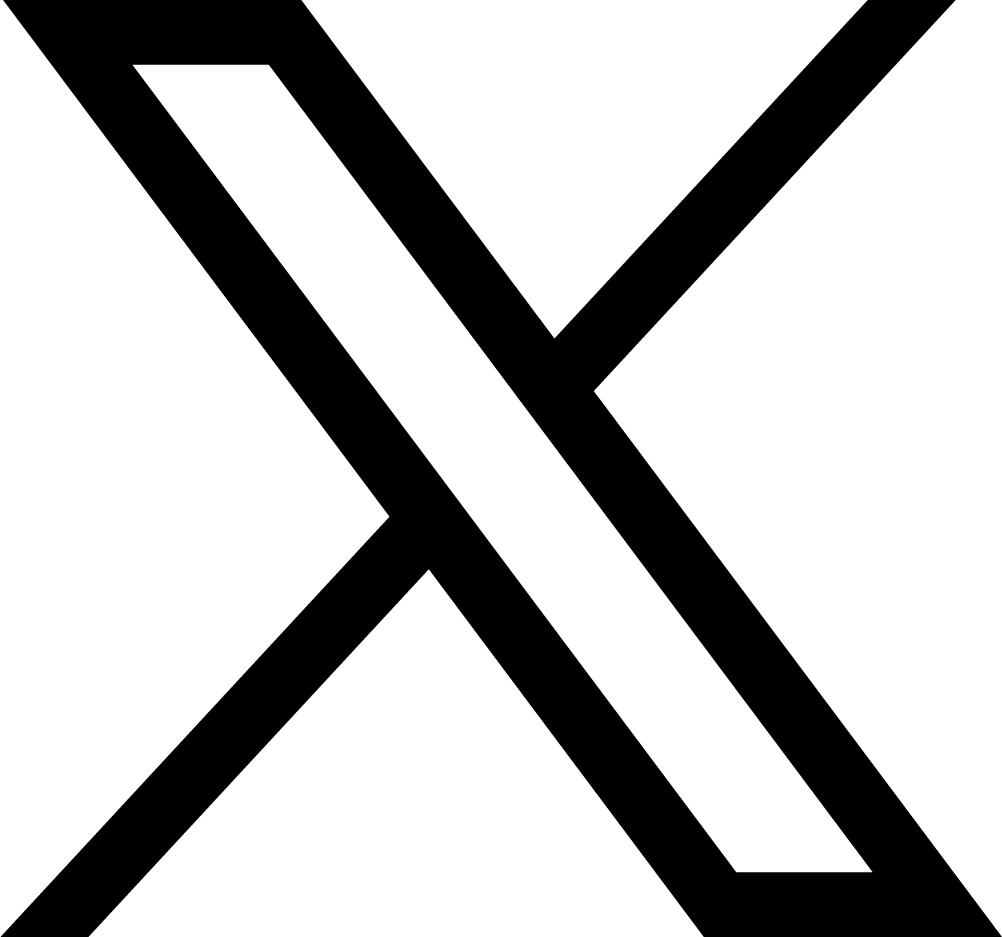-A mí decime Claudio siempre. No me digas el primer nombre, a mí me dicen Claudio... ¿qué haces más tarde, querés que vayamos al centro?
-Dale Claudio... y sí, podría ser ¿como a qué hora decís?
-No sé, cuando se haga de noche, tipo diez. Paso a buscarte por la esquina de tu casa. Es feriado, acordáte, Semana Santa. Ésta noche el centro se pone hasta las manos. Podríamos ir a visitar a unas amigas que paran por la San Juan haciendo la calle. En la parada del bondi se ponen. No sé, quién te dice...
-Dale Claudio, te espero entonces, me parece, nos vemos a la noche.
Cortamos. Miré el reloj. Caí en la cuenta. Habíamos hablado más de media hora por teléfono. Qué calamidad, con lo que se restringían las llamadas por entonces. Luego vinieron los candaditos a regular la falta de pago. Pero al menos conservabas la línea y no te quedabas a pata.
Te entraban las llamadas y podías atender, no podías llamar, pero con el tiempo si no se pagaba la boleta sonaría y sonaría con el candadito puesto. ¡Y ya lo dejabas que sonara!, o lo desenchufabas, porque cuando levantabas el tubo ya no se escuchaba a nadie del otro lado.
A la conversación con Claudio la tuvimos desde mi habitación que da a la calle. La suerte me dio otro enchufe para el teléfono, con lo cual podía tener diálogos con amigos y amigas, llevándome el teléfono del comedor a mi pieza, sobre todo por las siestas o después de las diez de la noche.
Había olvidado por completo era jueves santo. Estábamos en la Semana Santa, en el mismísimo jueves santo y yo en Babia ¡yendo a un colegio católico!
Tampoco comimos pescado ni empanadas de vigilia, me hubiera acordado. El perfume de Semana Santa siempre es la comida.
¿Por qué no comí empanadas de vigilia? ¿Qué almorzamos? ¿Almorzamos?
De cualquiera manera, la idea de ir al centro a saludar a esas amigas de Claudio, -más aún, si el centro por Semana Santa iba a explotar aquella noche- me pareció una idea salvadora.
¿La salvación me estaba esperando? La salvación del tedio por unas horas al menos.
Yo andaba aburrido por aquellos años y, pensándolo bien, ahora me doy cuenta, debió haber sido ese día, o el anterior, del cual me quedó la sensación y el recuerdo tedioso ¡Qué va! Por aquellos años fue imposible aburrirnos.
Yo no llegaba a la edad de Claudio, él tenía 20 años, y yo ¡ni siquiera cumplía los 17!
Pero a Claudio lo veía maduro. Hecho con calle y parla. Labia para ir al centro a chamuyarse a minas de la noche, de la calle, a las que yo por retraso madurativo -sentimentalmente hablando- les tenía miedo por desconocimiento.
¡Pánico me daría hablarles caminando una vereda oscura!
-Hola qué tal, cómo estás, mi nombre es Alberto ¿qué linda noche no? ¿querés que tomemos un helado?
De pensarlo me sentí un imbécil. Me veo a paso firme acompañando el traqueteo cada vez más vertiginoso de sus tacos, la chica notablemente nerviosa y yo, intentando persuadirla, que contestara afirmativamente mis propuestas sádicas.
Me di cuenta que del sadismo de mi mente se filtraban frases traducidas a lugares comunes en el habla: ¡qué linda noche! ¿querés que tomemos un helado?
También puedo pensar, si soy optimista, en qué me diría la señorita en cuestión, de aceptar mi propuesta explícita, de mi invitación a tomar un helado.
-Hola qué tal, Romina es mi nombre, camino hasta mi casa, vivo sola, me gusta conversar y tomar helados, pero más me gustaría que te quedaras conmigo a dormir esta noche, es jueves santo y hace frío ¿te parece Alberto?
Nabo, nabo y mil veces nabo.
Pensar optimísticamente es un purgatorio a pasitos del fracaso. Al menos mí fracaso. Porque he visto cómo Jorge, cómo Ricardo, y me han contado de otros casos como el de Rubén y el de Carlos, esa noche terminaban encamados con distintas minas, todas desnudas tomando licor tres plumas, en lugares inverosímiles, fumando puchos negros, parisienes o gitanes.
Mis amigos eran unos reales porongas. Pero Claudio no mostraría nunca la hilacha, ni esa típica soberbia, del blablador, que anda de chisme en chisme, contando, como dice la canción ¡cuánta mina que tengo!
De cualquier modo ¡qué inquietante es imaginar a Romina! ¡qué mujer más hermosa es Romina por favor! Si tan solo la imaginación pudiera materializar una noche con ella, las cosas, serían muy diferentes.
Caminaríamos por calle Las Heras, donde nos conocimos una noche de Semana Santa. Tomaría con ella los helados que le prometí. Luego le compraría una rosa a un vendedor de la calle y así la noche, nos guiaría hacia su cama, lentamente y sin estridencias, como si fuésemos una pareja de amantes.
Romina acariciaría mi cuerpo y yo, luego de traer una botellita de agua de la heladera, me entregaría por entero a los roces.
Romina es una mina muy hermosa y muy compañera. Le daría un beso de sorpresa en plena vereda, bajo el farol que ya no alumbra, y le propondría un día fuésemos a ver muebles y electrodomésticos.
Porque si la cosa funcionaba como hasta ahora ¿lo mejor sería casarnos? En fin, me quedaría la imaginación... ¿Me quedaría la imaginación que mis amigos porongas no tienen? En eso está la diferencia. Y la diferencia de poderes especiales. ¡Mi imaginación al cabaret, sus porongas al poder!
La oscuridad del centro, entonces, tenía su particularidad. La plaza principal estaba hecha de sombras, de vetas largas y ondulantes, que por el viento, los picos de los pinos más los picos de los pájaros, dejaban la estela flameante a su paso hecha de más sombras zigzagueando que antes.
Los que iban al zócalo y los que vivían en el zócalo, entre unos herbajes bajo el chumbís de los asientos para ciegos, se amontonaban bajo un techo, al que se le llamaba así: El zócalo.
Recalaban los adictos a las pastas. Andaban galgueando con el metrolax y babeando con el tricimoldefino. Drogas de farmacia que podías encontrar en la mesita de luz de una vieja, si es que vieja había en tu casa por ese entonces. La idea siempre fue destruirse. Ellos, La banda del Pinocho, no recuerdo los demás nombres, se enviciaban mañana tarde y noche con cajas de metalfetanfitinicilina.
Andaban zombis en la noche de la plaza principal, y según se decía, algunos eran servicios de inteligencia del estado, de la SIDE. Se habrían camuflado entre otros adictos, torpemente llevarían la vida de un adicto, pero habrían zafado de la paranoia de sus amigos.
En días de baja espuma y luego de un buen tiempo de trabajo de campo antropológico llegaría la redada y el allanamiento. Fueron desapareciendo como fueron desapareciendo de la zona antigua los crotos que dormían amontonados tomando vino en caja. Era un espectáculo a cielo abierto ver a los crotos hablando en sus respectivos idiomas de delirio, pidiendo no se entendía qué.
Inicialmente cautiva en el seno familiar, mi educación sentimental con las mujeres fue más de barrio. Con las vecinitas de enfrente y en diagonal sabíamos vernos por las tardes, ya se caí el sol, corrían los primeros aires de un verano de alto calibre meteorológico. Nos olíamos sin querer olernos pero queriendo.
Por esos años se tenía vergüenza de todo y a mi edad, a esa vergüenza yo la padecía sobremanera para relacionarme con las mujeres.
Debo agregar, siempre fui a colegio de varones. Colegio católico. Mi formación es católica, y debo reconocer por aquellos años El Colegio de la Caridad supo tener un maestro escultor, con sus manos hacía vírgenes de yeso, ángeles culones con alas de un color marfil rancio, cristos desgarrados en cruces de madera tallada.
Era un jardín gótico de esculturas religiosas. El maestro de guardapolvo gris oscuro las cuidaba como a sus propios niños. Le oímos varias veces hablar con algunos de los ángeles y, especialmente, con las vírgenes, a las cuales acariciaba en un acto, cuanto menos, sospechoso. Nosotros todo ja jaja jajaja.
De Claudio no recuerdo si terminó la secundaria. Parecía no hacerle falta educación. Era alto y refinado en sus talantes. Sabía dirigirse a las mujeres con ilustración hipostasiada, estilística, no importando su edad ni religión, y dado a su grave voz sabía conquistar mujeres grandes, más grandes que él al menos. Tan así que anduvo un largo tiempo de novio con una señora de 64 años.
Formaron una pareja increíblemente divertida a pesar de la diferencia de edad. A mí, la novia de Claudio, Irma, que trabajaba de cajera en un supermercado, me trataba con el cariño que se le dispensa a un niño ciego. Tenía mucho pelo alborotado y negro. Frondosa era la cabellera de Irma, al punto de ser una Berenice para el poema.
¿Pasaba su mano por mi pelo porque le parecía un muñeco? Yo la miraba extasiado bajo un puro estado de enajenamiento materno libidinal. Pero algo raro sentí. Nunca pude identificar si fue calentura o mamitis aguda, o ambas sensaciones a la vez. A Claudio lo tengo ganador de la noche y de la vida. Sobre todo ganador con las mujeres, a pesar de no tener un centavo en sus bolsillos. La diferencia entre los porongas de mis amigos y Claudio, es abismal.
Mis amigos eran una bola gomosa, una masa pegoteada, en la cual entrabamos a participar de esa amistad de arriba para abajo, de punta a punta en cada barrio. Con Claudio en cambio, teníamos conversaciones y profundísimas charlas.
Asumía un toque inglés a pesar de hablar como un campesino con buenos modales. No sé, por más una vez lo viera aparecérseme trepando una pared de ladrillos que daba a un lote abandonado, y salir con la cabeza erguida con un bolso, yo, a Claudio, lo comprendía y lo admiraba, o porque lo admiraba lo comprendía.
-Ey Alberto te presento mi casa, anoche me echó mi viejo. Vivo acá ahora. Señalando el basural tras la pared de ladrillos.
Pateaba todo el día y quizá por su buen vestir le gustarían los trajes, a las mujeres de toda edad Claudio cautivaba cuando se montaba uno de los tantos trajes de su padre.
Lo vi al menos con ocho trajes distintos. Nunca tuvo una moneda partida por la mitad en los bolsillos, pero andaba de traje caminando por el centro, hecho un dandi. Su voz era gravosa y salida de una película de Humphrey Bogart. Se peinaba a la gomina cuando se ponía traje, el pelo para atrás aplastado como galán de cine. Le preguntarían si le había pasado la lengua una vaca.
Arriesgaría a decir que Claudio es una especie particular de joven dandi que utilizaba sus encantos para embaucar chicas y señoras entradas en años, y salidas del placar de su pieza cuando llegaban sus hermanas. Ellas, sí lo tenían cagando.
Algunos lo trataban de vividor. Otros de drogadicto y jipi. Al no asistir a la escuela los padres de los pibes del barrio no querían sus hijos se juntasen con él.
Pero él, no se preocuparía nunca de los pareceres de los demás. Era un hombre que, si bien sociable, acunaba una tibia introspección solitaria. Una tristeza de fondo blanco.
Con sus manos supo hacer artesanías en caña. Por las siestas yo le ayudaba a cortarlas. Íbamos al cañaveral que crecía junto a la zanja. Y con el montón de cañas, cual dos cartoneros nos trasladábamos por el barrio, caminando despacio, con las astas de las mismas colgando.
En su casa tenía un garaje acondicionado para el trabajo manual, especie de tallercito de herramientas, sogas, alambres. Supo hacer estructuras para soportar macetas colgantes, a las cuales vendió para las fiestas de fin de año. Claudio, siempre, se las arregló para cosechar un mango de maneras inverosímiles. Trabajar no era lo suyo, si por trabajo entendemos, la venta de su fuerza bruta a un patrón. Con lo cual Claudio nunca fue un asalariado. Más bien hedonista y sadiano, no concebía tener un jefe, se manejaría por siempre con los restos de las calles para crear formas y venderlas en timbres casa por casa. Luego embaucaría a una o a dos mujeres, lo mantendrían por un tiempo, lo vestirían, lo llenarían de perfume y talco, y bien bañado y peinado así la iría llevando. Claudio era para mí, en ese entonces, un hombre grande y galante. Fumaba hacía años. Tomaba alcohol y se acostaba con chicas, dos y tres a la vez, según me dijo, una noche, bebiendo un par de ginebras. Debió haber sido con Claudio empecé a sostener la práctica del alcohol. Pero nunca solo, en competencias, ver quién se tomaba un litro de cerveza más rápido del pico. Creo no haber llegado a los cinco minutos que dejé la botella seca. Claudio se asombró y no quiso competir. Extendió su mano lívida, dispensó una sonrisa tabáquica, le sentí el olor a pucho cuando emitió la expresión "te felicito, sos un capo". Yo le dije gracias. Él, me dijo, que así, se curte el aguante. Recuerdo las caminatas nocturnas con Claudio. Era un sábado a la noche de una semana cualquiera, sin importancia. No era Semana Santa. Hacía frío, pero recuerdo no era invierno. Más bien creo era verano. El frío que recuerdo es el de la ruta en la noche caminando hacia la montaña, por la panamericana, y luego seguir y seguir hacia arriba. "Si le metemos, llegamos igual", dijo Claudio, desestimando toda suerte de hacer dedo en la subida. Íbamos de traje, íbamos a un casamiento de no sé quién contra quién. Pero era Claudio quien misteriosamente guardaba, tenía, la data. Él sabía dónde estaba la parranda. No tenía mapa. Tampoco nombres nos esperaran en el casorio, o al menos para mí se ignoraba, dónde íbamos y con quiénes a toparnos. Se hablaba que en la puerta del salón de fiestas habría una persona vestida de traje negro. Alta, con cara de no buenos amigos. Dientes espaciosos y muy blancos. Se ocuparía de pedir, en la entrada, la tarjeta de invitación personal al casamiento. El tipo estaría perfumado, sentado en una banca, medio canchero pero nunca desaliñado. Nosotros por ese entonces éramos dos trajes hechos sopa por la caminata. Sin embargo, todavía no habíamos llegado. Me dije ¡Claudio, un líder que mira la montaña oscura por convicción! Le pregunté si tenía las tarjetas del casamiento, las invitaciones. Respondió Claudio no hacían falta, porque conocía, a los que se casaban, ¡de dónde! Pensé sin preguntarle. Y él, como hacen los líderes al mirar hacia adelante, desafiando el darse vuelta, aún los obstáculos de su apopléjico camino. Darse vuelta es, en todo, lo mismo. Tal sentencia la aprendí de los movimientos y gestos de Claudio. No era de hablar mucho, y el aprendizaje por observación, es lo que más a veces cuenta. La posibilidad de traicionar el ir hacia adelante, y pensar, en la conveniencia de regresar. Titubear, por la hora y el cansancio. Seguir hacia adelante, trepar el sinuoso camino hacia El Futre. Ya, los ecos de unas voces amplificadas, repicaban de una ladera a otra de la montaña. Nunca lo vi esa noche a Claudio darle su espalda. Recuerdo su cabeza inclinada mirando la obstruida luna, anhedónico en su cejo crepuscular, de la voz de Claudio evoco canciones erráticas. Enganchados del rock nacional de los setenta y los ochenta, sazonados con algunos viejos tangos en lunfardo. ¡El muy hijo de puta se sabía todas las canciones de Los abuelos de la nada en la nada misma de la noche! -Dale, dale, que falta menos, vamos a llegar. Arengaba Claudio. Cuando terminó su disco dijo: "creo es por acá, che", ya dudando. Eran las tres de la madrugada y habíamos caminado horas divagando. En voz alta y en conversaciones herméticas, bajo un manto larguísimo de silencio. Cansadísimos de nosotros mismos. De la noche y sus estrellas de mierda que encima fueron tapadas por nuevas nubes negras. Otras taparían también a la luna, por si hiciera falta. Argollándose unas con otras, también taparían las nuevas nubes, todas las estrellas de esa noche, que ya podría decirse, era una noche de mierda. No pasaba un auto. Tampoco había luz en el camino, más los ojos acostumbrados a la noche amarga y al silencio, a la capacidad de la atmósfera, -de la cual deberíamos estar muy agradecidos al brindarnos acompañamiento cósmico en ese peregrinar al casamiento- aumentaron, ampliamente, nuestra visión en la penumbra. Resurgimos de una anticipada y consabida derrota. Nos alentamos entre nosotros mismos, gritándonos, que la vida no vale nada, y que nosotros tampoco valíamos nada. Entonces, nos dio fuerza no valer un mango. Ahora sí veíamos con mayor claridad, con los ojos encendidos, el camino de cintura. Nosotros marchábamos hacia adelante, trepando, el inclinado suelo de la montaña. Nos fuimos acostumbrando al ruido molesto de nuestros propios pasos, pateando pedregullos de distintos tamaños con los zapatos, y alguno que otro herrumbrado tarro. Y unas canciones que se escuchaban en la radio entonadas por mi líder Claudio. ¡Ni un zumbido de humanidad a la vista! Claudio, a lo Carlomagno, pronunció la primera frase. Extendiendo el dedo índice de su mano derecha frente a sus imaginarios tolomeos habría dicho "allá, donde hay luz, creo es el casorio". Sentí que la vida me volvía del infierno. Se escuchaba música a lo lejos. Sinuosa detrás de nuestros cuerpos. Quizá por la refracción, el sonido, choque en las montañas y haga una voltereta ciega. Supongo más de un rancho haya escuchado nuestras conversaciones. Nunca lo sabremos ¿Nunca lo sabremos? Daba miedo, por existir el miedo. El viento nos secaría cada tanto la permanente sudada de los cuerpos. Levábamos los trajes húmedos, las corbatas desatadas, las camisas empapadas, sobre todo en las espaldas. Fumábamos particulares 30, sentíamos, ¡éramos! enormes, casi casi casi adultos, libres de las casas en adelante. Íbamos a un casamiento a comer y chupar de arrivederchi en la oronda noche del silencio. Se nos hicieron, de golpe, las cuatro de la madrugada. Seguiríamos caminando y una luz lejana parecería acercarse y alejarse. Era el casamiento, ¡allí íbamos! Noté en la cara de Claudio, en sus gestos, en su ánimo, a un conquistador tardío divisando tierra sin embargo la música ya estaba terminando. Que llegar llegamos no hubo duda. Pero ya no habría nadie. Tampoco estarían los novios. Ni alguno que otro tío borracho vimos tropezando unos sillones. Pasamos al salón como si fuera nuestra casa. Se supone nos estaban esperando. Salpicado el pasto con papel picado, de colores, globos pinchados, copas rotas depositadas en canteros, puchos por colillas donde uno caminara, y el ramo de flores de la novia entre los cierres verdes de la plantas, colgando. De la novia no teníamos ni el nombre, y del novio apenas unas vagas referencias: su paso por la cárcel, su redención con la religión, y que andaba en una moto blanca. Chopera. Que había abandonado en la puerta del salón del casamiento, suponemos con Claudio, por el estado de ebriedad y su luna de miel esperando la estúpida escena de la botella de champan en la hielera. De imaginarlo al novio, podríamos agregar muchos más detalles, pero no vendrían al caso. Había que volver. Los mozos en la cocina ya estaban lavando platos y fuentes. Tenedores y cuchillos. Se puso helado, con Claudio empezamos a tiritar. Le habremos dado lástima, pensé, porque uno de los mozos dijo si queríamos comer algo, muchachos, ya les sirvo un par de platos. Mientras nosotros vamos cerrando. Nos sentamos con Claudio en una mesa redonda, más bien diminuta, de cafecito chico. Sobre el mantel una flor podrida decoraba nuestra cena de casamiento ausente de novios y parientes y de los allegados después de cena que generalmente son los más borrachos. Nos bajamos dos tubos de vino negro. Bien comidos y chupados nos miramos con Claudio ¿cómo hacemos? (La moto del novio, la moto blanca) Claudio sabía encenderla sin la llave. Lo aprendió cuando robaba autos, lo hicimos porque una vez ya habíamos secuestrado un jeep de un taller mecánico. Robaríamos nafta con el pico de una manguerita corta, del auto estacionado que se preciara, el jeep estaría a tope de combustible. Como aquella noche del casamiento, la moto, si le faltara nafta, ya sabríamos hacerlo. Era una noche oscura, pero íbamos en bajada de la montaña hacia la ciudad en una moto blanca, al desierto de nuestras casas, a acovacharnos.