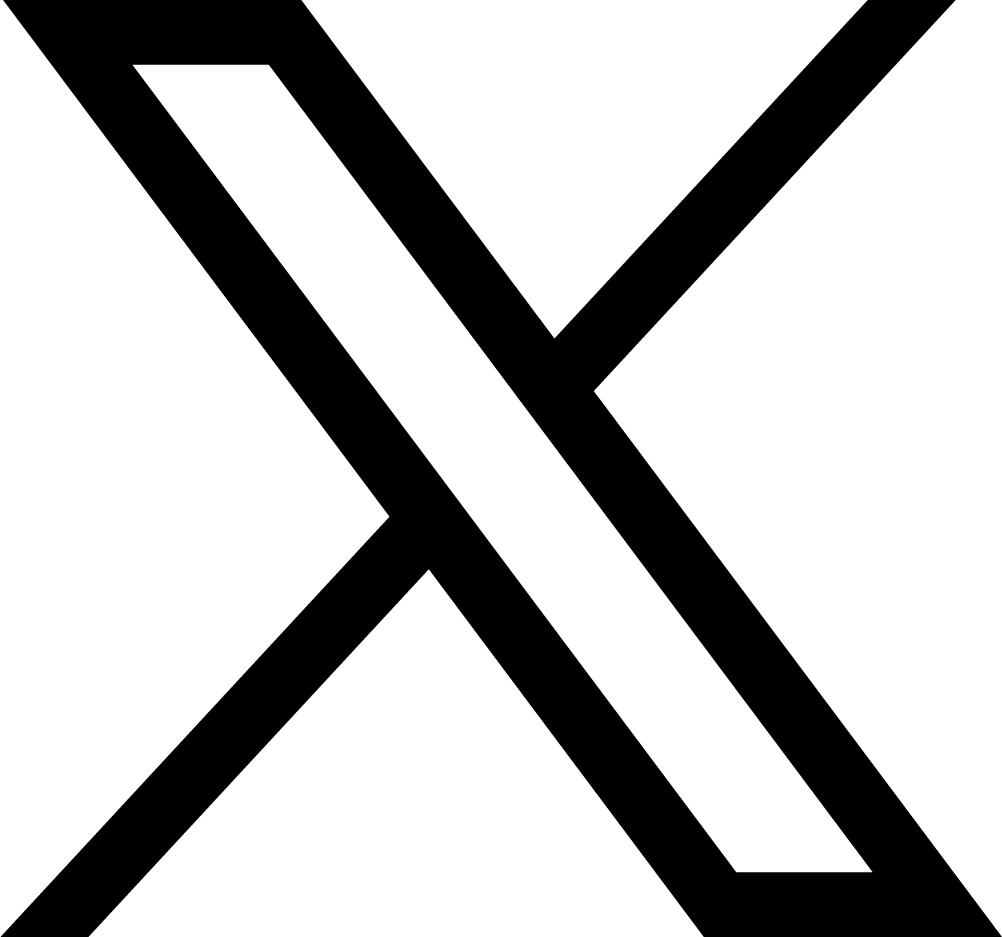Habrán sido las doce del mediodía cuando en el almacén de Arismendi la misma tropa de siempre estuvo reunida. Las tazas y los vasos fulguraban entre las cortinas que el sol atravesaba, y por las ventanas, colaba los primeros y tibios rayos de sol naciente. Más luego serían de fuego. A las doce del mediodía en el almacén de Arismendi no se podía estar de la calor que hacía. Ni por la sed que daba la humedad si acaso uno podía tomar un vaso entero de refresco. Que por la mala respiración a la que nos somete la calor más la humedad perjudica a los que tienen mal de pecho en este desierto de mala muerte.
Entonces, llegarían sedientos.
Y llegaron nomás Venancio Ismael Condrijo el historiador, Teuco Almisón Noriega el ingeniero, Rafaela Vicenza de Padua la poeta, y Robustiano Fernández Medalla dueño del Almacén de Ramos Generales, único en la zona. A la antigua casona señorial con sus trastros y sus maletas entraron todos juntos. Luego de bajarse de la galera, hecha tierra por la polvareda, y zarparan los caballos bajo el mando de un hombre de negro y sin cabeza. No se supo nunca de dónde los traería. Y que pidieron sentarse una vez más a la sombra del viejo Jael, pegadito a la mesa. Bajo el añoso solaz gobernado por acres y crisantemos desparramados en la tirria.
Una extraña e inquietante arquitectura en la casa señorial había sido montada por un sabio constructor de la zona de Arismendi. Se trataba un hombre viejo de 88 años que de niño se había hecho picapedrero. De las montañas y de los ríos secos seleccionaba cantos de diverso tamaños. En un finísimo estilo el viejo guampeaba de a una, para luego empotrarlas una al lado de la otra, y una arriba de la otra, hasta formar la base de la pirca, y de ahí trepar con más piedras hasta los primeros dinteles.
Calzando las inquietudes accidentales que toda piedra posee en su versión única, entre tabiques de madera que rellenaba con barro cuarteado, mezclado con la noble y estoica chipica, nomás vi al viejo picapedrero hacerlo sin meterle maza a la linajuda piedra, porque ya las había seleccionado y había dejado lejos los restos agrietados y partidos en la oronda valquimera que da al pozo de agua. Construida bien arriba, hecha para soportar aluviones que saben bajar con las tormentas sobre la tierra erizada de cactus y jariyales.
De cactus y de flores que copulan en el cosmos y florecen un solo día. Un solo día de vida en el año tienen esas flores escandalosas. Aparecen y desaparecen en el mismo verano. Y sus tunas milagrosas acumulan agua. Y al año, en el próximo enero, las escupen. Las tunas quedan en la silenciosa tarea de resistir a la intemperie.
Repito.
Nomás lo vi hacerlo (pensé con pensamiento de niño en ese entonces) Le llevé un vaso de agua y después le lleve otro. Pasaba el tiempo y me di cuenta, que ya le llevaba una botella de agua helada. Y me di cuenta también que el viejo vivía y seguía viviendo por el agua que yo le daba de niño en la botella helada. Ocho hijos tenía el viejo picapedrero. Y su nombre era Gaitán. Y sus hijos mayores andaban galgueando por los ranchos, arrastrando a sus mujeres y a sus hijos, mugrientos, tallados por el sol e inmunes a toda hecatombe. De corta esperanza era la vida en esos clanes. Los hijos menores del viejo Gaitán andaban a lo gato por el monte.
El viejo se cortó una noche sabia. Y se anduvo diciendo indispués "lo tiraron a los caranchos, bien entrado el pedemonte". Y se dijo que lo hicieron pa ahuyentar a los perros cimarrones, pa que no vengan por el hedor de carne muerta de don Gaitán. Así fue que dijeron fue su entierro. De donde sacaba las piedras el viejo sabio quedó su esqueleto rancio. Hediondo al sol y a las estrellas.
Es que... es del desierto de lo que hablo y cuento.
En el jardín señorial de la casona una mesita empotrada a la piedra soportaba unos vasos y unos platos, y al tallado cenicero de madera que alguien trajera de la India. Las hebras de tabaco del Asia se meneaban a la par de las mechas de los sauces. A guascazo limpio sus penachos repiqueteaban contra la zanja, y sobre el canal pegadito al Jael que da la sombra, hace fresco, y el agua da entrópicos soplidos hacia arriba.
En la zona del fortín donde alguna vez hubo división. Muro contra el indio. Ese almacén inmenso y solitario ubicado frente a la única placita del poblado de Arismendi, hecho de piedra antigua y poblado de fantasmagóricas almas, resistía abandonado al paso del tiempo como las ruinas ante las altas marejadas, que invisiblemente muestran a su bicho interior, que aparece imperceptible tras las quebradizas sombras de las cuevas de humedad. Que protegen del sol al musgo redivivo, y que allí se crían otros seres de otras especies que se aliendran a lo nuevo, y a la pátina del viejo cemento de las cosas.
Brota por el ladrillo viejo ese musgo dibujado por manos de viejos habitantes. Del ingeniero Toledo por ejemplo. Quien había muerto hace poco en el poblado. Y una amiga le alquiló su casa mediante inmobiliaria, hecha y derecha. En la placa de entrada de la casa dice Ingeniero Toledo, todavía. En fin. Que no había nadie por el pueblo de Arismendi. Abandonada se veía la pequeña plazoleta. Ya las gentes se habrían ido del lugar. Y se decía por ahí que por las nuevas invasiones escaparon en lenta peregrinación hacia el oriente.
Que salieron del fortín una mañana muy fresca de un otoño. Oleada tras oleada de siervos de dios iniciaron la gran marcha atávica y salieron. Ellos salieron sin un rumbo predeterminado caminando hacia el oriente. Y no hay registro que lo cuente ni escrito hay que lo haya dicho. Quien no se haya cruzado con las últimas personalidades en este humilde y sencillo pueblo de Arismendi, le cuento, que no sabe nada de nada.
Venancio Ismael Condrijo el historiador, Teuco Almisón Noriega el ingeniero. Rafaela Vicenza de Padua la poeta, y Robustiano Fernández Medalla dueño del Almacén de Ramos Generales, se reunieron en el salón contiguo al almacén del pueblo de Arismendi aquella tarde. A contarse los detalles de la peregrinación inaudita que se diera por fuerzas extrañas a la naturaleza del lugar. En una época de una Era en ese pueblo, diría que a descifrar el mundo se reunían todos los nombrados.
A partir de las calmas costumbres rurales que a todo miembro de comarca llámesele rural o como sea en una zona considerada por los documentos oficiales de los estamentos gubernamentales como rural, compele y digo imponen formas del hacer para sin más sean ejercitadas por parte de los siervos de la comunidad. Tradiciones pre jurisprudenciales anteriores a toda ley que permite o prohíbe, afincaban al óseo nudo de la tierra, en ese habitar de costumbres de ese antiguo pueblo.
Era pleno campo. La ciudad quedaba lejos. En el tercer cordón del lejanar se ubica la casona señorial que rodea de aros al centro. Los aros del afuera y de adelante, del arriba y del abajo, los oblicuos y engallolados en cadenas. Aros sostenidos por el viejo herrumbre de los tiempos. Y la ciudad, ya funeral, cercada por ese laberinto y expuesta a su escasísima centralidad geolocalizada en la maraña del afuera.
Horita mismo en un café fumo y recuerdo. Hundido en el pozo de la ciudad y en su mismo vientre del adentro. Aquellas conversaciones a la sombra del Jael. En aquel entonces yo era niño. Y tengo entendido fui adoptado por la poeta Rafaela Vicenza de Padua, mi madrasta italiana por entonces. Madrastra italiana y ellos, sus amigotes de desvarío, coloreaban las tardes con su imaginación y sus vestimentas, de bohemios escritores y poetas de campo.
Se reunían a despuntar la imaginación y reflexionar, no sin antes emocionarse, turbias elegías bajo los efectos de algo que absorbían. Entonces horita mesmo, ya hecho uno y malformau por la vida guacha, vengo a poder contarlo aún los filtros que la memoria impone. Para ejercitarme en el delicado arte de los evocaciones por cierto, reversionadas por el lenguaje y los pensamientos. No sin antes especular que todo lo que uno pueda evocar es decisión del propio evocador y (punto)
Y que a veces se le viene la viceversa y (punto) y que a veces se le van las eses demases en el camino largo del (punto) Y se queda seco como lengua e loro al evocar el (punto) Entonces abyecto se pregunta el hombre, con su gesto, cómo recordar lo que no se le viene a la memoria al evocador. Cómo rastrear en los recuerdos el momento virgen de la planicie del evocar.
Y he pensado más de una noche en la penumbra. A raíz de las espectrales apariciones de mis mayores. A la evocación como una decisión propia dentro de lo poco que uno pueda hurguetear antes de la planicie, yerma y vital, vetusta y anfitriona de las primeras semillas. Que la especie acostumbra a deshilachar en el camino pelechando. La planicie sería la mancha. Y la mancha, en el enchastre primigenio y blanco por ceguera por el sol sobre la piedra, la marca muda de los tiempos.
A las marcas jamás hemos de haber vuelto y no hemos visto lo que vimos, ni recordar siquiera lo que no decidimos en su momento, y quedaran en la planicie tales situaciones tronchadas en su amargo destino. A su antojo. Y sin más, ellas, improntas siguen ahí, imperturbables al secreto de su desciframiento, inalterables a todo imperio y a toda masacre. A toda abulia. Confinadas a su imprevisto brote.
Y que en una distracción uno puede ver a una de las tantas marcas y cruzárselas en un acertijo una mañana en la ciudad, y nunca reparar en su registro. Es cosa e mandinga mire vea. Uno viene y otro va a desencontrarse de uno mismo. Establece suelo y proyecta templo en el cafetín y reflexiona, de parado tras el vidrio, el más surrealista de los anhelos para irse de la misma realidad que lo llevó al cafetín, donde ha quedado rezongando el bandoneón de un tal Gaitán. Se escuchan la notas de los acordes. Eran acordeones y bandoneones los que insuflaban una melodía de velorio.
Pensamientos regresivos a las tierras de los ancestros desaparecidos le vienen al narrador. Tal vez para buscarlos y pedirles y decirles, que ahora nos toca a nosotros: tío-tía, abuela-prima. Que afuera. Hace rato que hace guerra.
Déle doña, no sea así...
Rebobinar hasta la planicie de la memoria blanca, insípida y silvestre. Donde no se han construido hiatos ni hitos fundacionales ni tampoco los primeros acontecimientos que hayan hecho mella en el exordio de toda memoria aguachenta. Entonces, el hombre es de preguntarse en estos casos: si solo existe lo que recordamos en una comunidad de iguales, dónde es que metemos el bulto de lo que no recordamos jamás de los jamases. No sabemos de su peso ni sabemos su gracia. Dónde están las cosas. Dónde quedaron los juguetes. Dónde vive ahora tal o cual. Dónde habrá sido y qué le han hecho, que lo veo tan cambiau sin el ansia e guapear de antes.
¿El alma? 21 gramos.
La comunidad de iguales actúa por reacción a lo supuestamente individual, que es anormal para una comunidad de iguales. Afuera llueve guerra, dije. Fuera de la memoria hay una edad para recordar y otra edad para evocar. Es nostalgia y luego filosofía, dije. Es "angustia de saber" como dice el tango. Es en la filosofía del fracaso de donde salen los sabios y los hondos pensamientos.
Afuera continúa la beligerancia. Fuera de todo álbum. Desde cero, el monumento se construye en el clínamen de la planicie. Eleva los matrimonios el álbum familiar. Y sus hijos se ennoblecen en ellos. Y en ellos vemos a los niños tironeando del hilo sisal para que puedan subir las cartas a la cima de los barriletes, en agosto. La comunidad de iguales se junta y es de mostrarse entre sus miembros álbumes de fotos. Aceita lazos más proxémicos que los harán más iguales y los llevará a competir entre sí por quiénes serán más iguales que los otros.
Y bajo una tremenda angustia optimista un viento negro y fulero arrastrará sigiloso y pestilente a la comunidad de iguales. Y a los parques ya sin copas con las robustas ramas desparramadas en sitios inconmensurables dejarán a la deriva cósmica esa ruina de madera que será piedra. Y a la oscuridad llamada noche, se le cegarán las velas. Toda comunidad de iguales precisa del reciclaje de sus monstruos. Para vivir y sobrevivir una comunidad de iguales deberá aprender a morir. Y para volver a vivir solo tendrá que saber hacerlo, inventarlo, probarlo y ejecutarlo.
Desas cosas, hablaban los nombrados en la casona señorial.