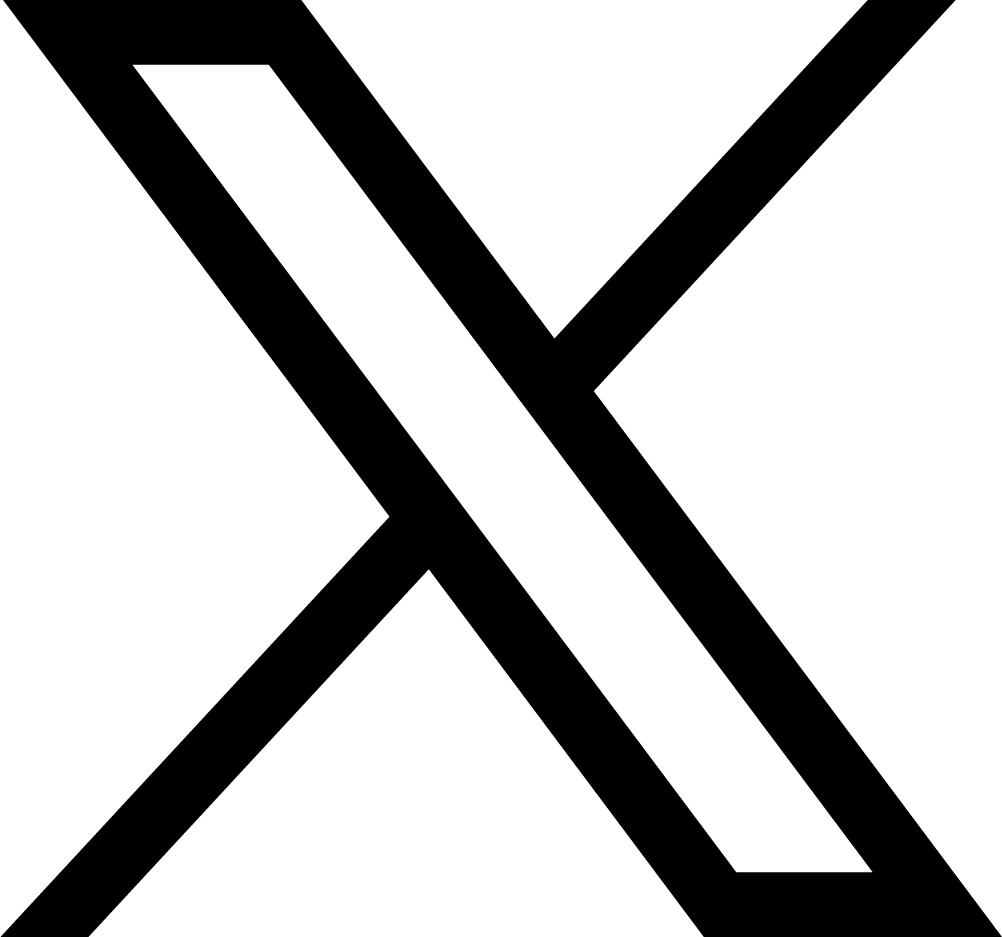Al primero de los tragos lo tomaríamos gratis por cortesía de la casa. Claudio entraría a Taxi Girls como si fuese el patio de la suya, de toda su vida. Digamos entonces, se trataría de un cabaret del bajo fondo de la ciudad. A Claudio lo saludarían en la puerta. Yo entraría detrás de él como polizonte de zona antigua, hoy derrumbada por el terremoto del 85, y antes quebrada por el del 77 con epicentro en la lejana ciudad de Caucete.
En ese entonces erigida como antro de malandras, podría afirmar ahora, que luego de The Cat Show, y de otros tugurios que visitaría con Claudio, Taxi Girls, sería el más fulero de todos los cabarets de la provincia, al menos de la ciudad capital si hiciéramos un ranking. Sonaría bien decirlo en inglés y nos daría risa, ¿nos parecía un delirio? Escuchar su nombre daría intriga, Vamos a Taxi Girls Alberto.
¡En la entrada ya no habría quién pidiera nada!
Atravesaríamos unas cortinas de plástico verde alumbradas con un foquito rojo. En un ambiente oscuro sacaríamos la cabeza. Estaría la barra y, frente a ella, unas mesas diseminadas por la pista, ocupadas por hombres huraños. Más bien del teje de la noche y la delincuencia, del juego, de la ruleta clandestina. Pero allí no habría problema si uno hacía las cosas bien: entrar con respeto, pedir un trago y sentarse. Luego sacar a una chica para bailar una pieza.
A nadie le pasaría nada.
Saldría 5 mangos bailar un tango o un bolero con una de las señorinas vestida con ropa floja, de los años treinta le quedaría la pilcha media fiasco. Saldría lo mismo para el tipo de bigotitos nazis que chupaba la pija por la calle Bartolomé por 5 mangos.
Pedimos dos whiskys.
Una muchacha de rojo nos los llevaría al mostrador en una bandeja de acero inoxidable, taconeando y contoneando entre las sillas en el fondo de ese salón chico, más bien tapera, donde se cocerían cosas indescriptiblemente negras. Habría una habitación. Una sola habitación para los más bajos instintos.
¡Puro hielo! Claudio pediría nos echaran más whisky en nuestros vasos, lo cual molestaría a uno de los cafishos que, sentado a su mesa con otros de su condición, nos diría desde la otra punta: se toma lo que les sirven muchachos y muti.
Nos callamos. Hubo un oceánico silencio.
Claudio no quiso decirle nada. Yo sacaría a bailar a una de las chicas para dispersar un posible malentendido. Claudio haría lo mismo. Éramos dos parejas en la pista bailando pegaditos un bolero mal sonado: reloj no cambies las horas, se escucharía desde la musicana.
Le decían musicana a un aparatito. De ahí brotarían canciones, una pegada a la otra, como a lo que ahora llaman las nuevas generaciones tecnológicas con el mote de playlist. Saldrían las músicas por un parlantito pegado a la pared. Habría musicana en cabarets y telos, pero también en los bares y tugurios de poca monta. Lo que cambiaría era la playlist, su listado de canciones, supongo elegido por alguien que no sabemos ni sabríamos nunca de quien se trataría, su identidad sería un misterio según el lugar y su nivel de rotez o elegancia.
La musicana sería un ente, una maquinita parlante a la que nunca entendería. Nadie pondría música porque sonaría eternamente sola y errática, dando una vuelta entera de dos horas en loop; con lo cual si uno se quedaba más de ese tiempo, volvería como el día de la marmota, a escucharse en ese despertador, a la misma hora cada día. La misma música. Y uno se levantaría con reloj no cambies las horas de nuevo, pero la chica con la que uno bailaría al comienzo de la función ya no estaría durmiendo en mi pecho, ¿se habría ido con alguno de los huraños?
El humo del tabaco giraría cual serpiente verde y roja, cual hongo denso sobre las mansas cabezas peregrinas. Parecía íbamos en una nave con malandras y prostitutas al infierno. Pero, nosotros pensaríamos íbamos a El Paraíso. Un motel de cuarta categoría de la zona auténtica, donde podríamos trasladar -de tener unos mangos, de tener unas naifas-, nuestros impulsos humanos más genuinos y bajos, pero también los más altos para el regocijo de nuestro espíritu juvenil. Por entonces gozaríamos de ese presente inconsciente.
Éramos pobres y muy jóvenes. Debimos contentarnos con ese infierno diseñado para los fracasados de la vida. Entendería luego, por qué del fracaso y no del éxito, uno aprende en la vida. Años más tarde diría el Mario, el éxito siempre tiene algo de sospechoso y miserable. En la arquitectura fantasmal de la noche tendrían su sitio, entonces, aquellos fracasados de la vida. En la ciudad, bordeando las luces de las calles alumbradas, las sombras ladeadas tendrían alma, pasión por el desprendimiento de las cosas.
¿Serían las sombras de nosotros mismos las que bailarían al son de un dos por cuatro?
Recuerdo a Mónica la cordobesa. En un putero de ciudad me enamoré de ella para siempre. Habré dejado los versos en lunfa más tristes de esa noche, los más hermosos que haya dicho en esos estados acusados de locura. Ella pasaría con otras ninfas caminando, bajarían con sus compañeras de una escalera en lencería provocativa, mientras en el sillón, tomando una copa de licor verde, el delicado señor canoso elegiría a la más fea de las siete por esas cosas de la perversión humana ¡Por la cocaína! A ese señor le gustaría tomar mucha mucha cocaína, y alcohol hasta descoserse. Se haría perverso por impotencia. No se le pararía más la pinchila. Le pegaría chirlos a su elegida en una habitación alquilada por media hora. Y a los gritos le diría dale dale puta seguí chupando. Afuera de la habitación se escucharía todo. Pero todo, en ese entonces, sería muy normal como para cuestionarse, entonces ¡quién sería uno para cuestionar al otro! En fin, que Gin que tónic, que Cerveza y Vino Tinto.
A mí, que no me tocaran a la cordobesa.
Yo estaba locamente enamorado. Y cada vez al entrar al prostibulario dejaría bien en claro con quién querría estar sino me iría. Me iba. A veces me quedaba. Entablaría una relación amorosa y le propondría escaparnos juntos a vivir a un matorral. Para luego subirnos a un barco y anclar en las costas griegas. Nadie sabría de nosotros, Mónica, le diría una noche de monomanía.
Taxi Girls tendría un cartelito pintado sobre una chapa vieja, arriba de la puerta habría un foco blanco de frigorífico con el cual podría leerse cena show y pieza, chicas hermosas y calientes.
El bolero acabaría demasiado rápido para nuestras apetencias inmorales e impías. Un bolero demoraría lo que demora uno en calentarse al rozar las gambas de la señorita, en el mequetrefe del baile; pegadito a sus tetas inflables yo adelantaría mi pelvis buscando rozar la suya, y sentir lo que iría a buscar sentir en esa noche. Otra noche que bien podríamos denominar de heroica.
Ella me llevaría de un lado a otro suavemente, y yo, no sabría para dónde estaría el norte. Se tratarían de movimientos suaves de bolero por la pista, y yo con mis brazos abrazados a su cuerpo. Los demás cuchichearían al oído revelando sus perversiones, te hago todo puta mía, ¡pero dónde! La noche se concentraría allí, en el destripadero oscuro del fondo.
En el bolero uno charlaba y combinaba el tener, el practicar, ¡ejercitar el sexo! Ejercer el derecho al sexo pasado los 18 años. Pero, yo con apenas 16 casi 17, querría un adelanto. Pagaría la diferencia por una francesa o algo por el estilo, ya no recuerdo si en el menú a la carta habría otras ofertas para una paraguaya o una piragua.
Referencias vagas al quantum nocturno. Lejos del amor arrojarían el deseo a un sitio más auténtico, más no faltaría el enamorado de la puta de la muchedumbre. El que con sus tristezas iría a contarle su vida del ojete, si era un perseguido de la justicia o la policía, si habría sido echado por su mujer de la casa por fiestero empedernido, o por haber estafado a prestamistas por el juego, costumbre de la época y de épocas de los fracasados de la vida, en póstumos tiempos.
Taxi Girls sería resguardo y nicho. Se hablaría. Habrían muerto unos cuantos a cuchillo. Quienes se sobrepasaran tendrían su ceñido escarmiento en esas noches sin horas; y acaso si tendríamos en la muñeca un reloj pulsera, para mirar cada tanto, cuánto faltaría para el crepúsculo del amanecer.
Siempre sería mejor la noche en el invierno que en verano.
El amanecer nos agarraría adentro del mítico Tífanis de la calle España. El gran Tífanis donde en la puerta estaría siempre el viejo willy. Willy se haría de abajo mozo de cabaret y a la vez capanga de una de las hinchadas de fútbol de la provincia. Me lo encontraría todos los domingos por las tardes. De visitante o de local fumaríamos chala y tomaríamos del pico dos o tres cervezas, mientras el corte colgaría la bandera sobre la tela, el trepa, le pediría un saque. El viejo willy se pondría exultante cuando hacíamos la previa en los escalones de la casa del ale frente a la antigua casona Árabe.
Willy con el tiempo vendería merca en la puerta del bareca. Manejaría varias chicas. Tendría 5 hijos, el porteño le decíamos recaló en la provincia vernáculo de Lomas de Zamora. El viejo willy era un hombre de puerta. Pero, a diferencia de los demás, tendría encanto, un modo agradable y publicitario para tratar con el cliente de la noche ¿Qué se le ofrece buenas noches, cocaína? Se cagaba de risa mientras me la pasaba por el vidrio del auto. Con el tiempo iría allí por mi cuenta a tomar unos tragos a la barra, a compartir con él unos saques en el baño, a divagar tras los strips de las chicas enredadas en el caño.
Tífanis era de alto nivel comparado con Taxi Girls. Estaríamos hablando de lo bajo y lo alto de la noche, pero el más alto en categoría sería una Boîte de nombre Boîte la Noche. Una casona antigua alfombrada de rojo con arañas y caireles antiguos en tonos cálidos colgados en el techo.
Allí llegaría gente muy bien vestida y más pudiente a tomar un trago. Me di cuenta no se trataría de un cabaret de morondanga. La diferencia la hacía ser una Boîte, porque los locales prostibularios tendrían varias ofertas con sus denominaciones. No sería lo mismo entonces un tugurio que una whiskería, ni un cabaret que un vaudeville. La boîte tendría estilo y habría gente de horizonte y categoría aún estuviera en la zona del derrumbe. Allí se habría montado un imperio de la prostitución. Por las calles y las esquinas. La de fierro le dirían, donde me críe entre tanto hampa. Yo con el tiempo tendría unas amigas de mi edad, hijas de una Madame que ejercería en batón. Dueña de las piezas de su casa, ocupadas alternadamente por gente extraña; Con Paula, su hija, tomaríamos leche con chocolate mientras veíamos ingresar silenciosas parejitas a las habitaciones... y todo en la zona sería así de normal por ese entonces.
Se escucharían tiros. Durante las noches de la semana la cosa se pondría turbia. Habría gente del hampa recorriendo la zona en autos largos, como lanchas: Ford Fairlaine, Coupé Torino, GTX 8 cilindradas, Valiant. Eran como barcos en las calles anegadas por las lluvias. Era el amazonas que décadas después conocería en una embarcación de madera con el nativo Hernán ejerciendo su capitanía.
¡El capitán del amazonas! Imaginé iríamos a Pantaleón y sus visitadoras. Pero eso sería muchísimos años después de salir del Tífanis aquella madrugada fresca.
A Barrabás se complicaría entrar siempre. Lo intentamos una, dos, y creo, hasta tres veces. Rebotábamos porque había que ir bien vestido, de zapatos lustrosos. Además de llegar con plata para la entrada y los tragos. No nos daría para una pieza, ni tan siquiera para una simple conversación con una de las ninfas inconstantes del Barrabás. Era el cabaret del maleficio al que nunca pudimos sortear porque pedirían en la puerta la cédula provincial de identidad. Y nosotros, anónimos e indiferentes al mundo, y el mundo con una indiferencia pasmosa hacia nosotros. Era una guerra silenciosa contra el mundo, y el mundo conspiraría noche tras noche cuando nosotros debíamos combatir, cada mañana, cada tarde y cada noche. Como en aquellas jornadas en el jeep de Antonio.
Estábamos regalados por la edad y nuestro rastre, ¡no dábamos el piné! Lo cual obsesionó a Claudio por buscar algún contacto para entrar de una buena vez al fruncido Barrabás.
Habríamos recorrido en dos meses de un invierno más de ocho cabarets sin embarazos. Supimos andar la General Paz desde Perú hacia abajo barriendo con la vista. Las tres primeras cuadras parecían Manuela Malasaña o la Rúa Augusta. Cabarets donde habría banda estable. Pero mucho más modestos que los tugurios madrileños y paulistas. La ancha Rúa Augusta era una boa honda. Pasaríamos en flaneur hipnótico con el dimi. Entraríamos a todas las puertas enfrentadas. Pero nos detendríamos en un putero de locas negras. Curtimos cuerpos, deformidades baqueteadas por la frecuencia. Que un saque que un polvo que un saque que un polvo, y así la vida. Sonarían lloriños en las musicanas de las piezas. Sambas y foxtró. Después estaríamos en un barco que saldría del puerto de Botafogo con doscientos gringos y gringas bailando, vomitando por la escollera Río de Janeiro adentro.
Una noche lograríamos entrar al Barrabás pero no con Claudio. Con mis colegas docentes; mujeres y hombres universitarios irían a saludar a la Yeny quien ofrendaría tragos además de chicos y chicas para el divertimento epistemológico, en los privados sin luz del subsuelo habría silloncitos y una cortina hedionda. Allí uno podría dejar liberadas todas las fantasías más perversas que luego la pornografía asimiliaría como la industria absorbió al punk, dejándolo a la deriva de la risa mercantil y comestible.
Me hubiera gustado ver a Claudio para contarle todo esto. Para decirle, que yo, habría logrado entrar finalmente al Barrabás con mis colegas.
La calle General Paz tendría su sabor. Le decían la calle de los milagros. Cantaría un bolero en una borrachera con la banda estable del cabaret, del primer cabaret de la General Paz. Entonaría Perfidia, y también cantaría mi tango Tarde, porque de cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía.
La banda estable seguiría en versión punk. Las noches se pondrían densas, por ay se colaría algún desconocido como larva. Tipos que nada tendrían que ver con nuestros oficios intelectuales. Se nos pegarían los bichos, los adictos a la noche, porque también éramos un imán de alimañas.
Claudio en penumbras estaría en su casa, ¿estaría en su casa? Estaría con sus padres y sus hermanas, Rita e Ivonne, tomando mates y fabricando pachuli. O quizá muerto por un entuerto con alguien. Es que nunca más lo vi a mi amigo Claudio y ya lo evoco por las noches en ancianidad retentiva sin poder siquiera saber quién podría darnos un dato del paradero del propio Claudio. Los amigos ya serían grandes pero nadie sabría donde buscarlo, nadie tendría el último comentario, de dónde es que habría llegado o a dónde se habría ido, porque de la provincia ni un pelo le vieron jamás los que alguna vez lo conocieron.
Creí haberlo visto pasar con uno de sus trajes una tarde calurosa de verano. Por la Plaza San Martín, en dirección al cabaret de la galería. Por las tardes abriría a las 19. Dentro de la whiskería estaría oscuro como si fuera un lugar hecho de noche aunque afuera el sol deslumbrara y caminaran por la plaza familias con niños y sus cocacolas en las manos. No supe bien si a quien vi fue a Claudio, entonces me animé a seguir a ese hombre tan bien parecido. Llegaría hasta la galería por la 9 de Julio y entraría caminando firme hacia la whiskería. No habría que golpear ninguna puerta porque en la puerta diría simplemente pase.
Crónicas del subsuelo:Crónicas del subsuelo: