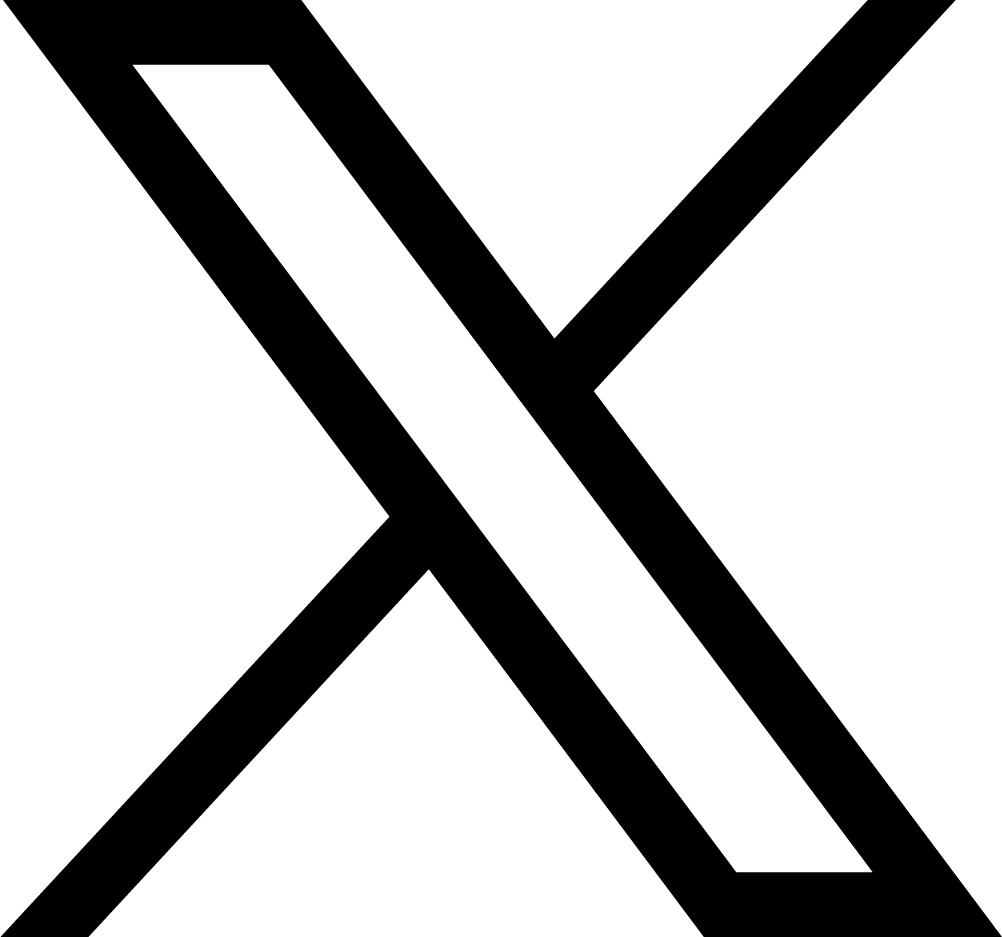Es ese torbellino que viene a toda velocidad en monumental tigre dorado; y en llamas, por las crestas de los edificios más antiguos sube, y más altos, más ruines busca en su locura y estremecimiento. Es el mismo torbellino de la guerra que libráramos una vez, y que ahora, aparece en las pantallas de todas las casas comerciales de la ciudad. Miles de ojos miran las vidrieras. Son ellos, los espectadores vacui.
Espectan los individuos. Expectoran, se les cae la cabeza de vergüenza ante un dios que no se les aparece, ni les dice, nada de nada. Los ignora y deja, frente a la pantalla gigante del televisor, tras las vidrieras y las rejas de las casas de electrodomésticos, cual extras de una función a beneficio de los más pudientes.
Una vieja quijada de gárgola bordeada por vaya a saber qué manos con qué cerámica miliciana haya sido hecha, emite una eterna carcajada sarda. La gárgola regurgita sobre la catedral. Vos, tal vez estés a cuatro, o cinco kilómetros de distancia.
Vos y la guerra saben a miel. Ahora mismo veo a la gárgola, diamantina y brillante; ocre, verde petróleo según el sol y las nubes. Negra hiel de bilis que también sabe a guerra. Guerra interior. Guerra contra uno mismo en el destruir acumulado de fuerzas y energías. Entonces tus desencantos en el centro de dos batallones a punto de hacer sonar sus trompetas, en el núcleo del vendaval de leones ciegos, con secos y firmes ademanes alejan, la sarna de las rotas galerías de bestias que nos circundan.
A mí me gustan tus trompetas. He posado mis labios en ellas: suenan a la guerra más dulce que se haya declarado en esta Bahía. Me has, y te he, declarado la guerra. Ilustre, Estuarda, quizá Vienesa; pero sobre todo austrohúngara por su contextura histriónica.
Tu guerra austrohúngara sabe bien. Puedo pelear junto a vos en los Cárpatos o en los Balcanes. He sido preparado por años en "La Intención Budaky", técnica corporal nipona; y adiestrado en las espadas de Los Mangiares, originarios de Gitanía. Más no uso armas de fuego. Solo los hombres valientes y sabios que aman la guerra santa, la guerra interior, podrán entender lo que yo digo. Por eso no busco convencer a nadie, porque las cosas se ordenan y desordenan en un abrir y cerrar de ojos ciegos.
¡Amo la forma en que planteas la guerra!
Algunos restos de metal deben quedar en mi cabeza. Me la han abierto varias veces. Han metido cosas. Frente a lo cual deberán entender que lo que aquí se dice no es para nada real, pero tampoco podría yo afirmar: incierto. Por el contrario, cada vez que veo a ese torbellino de fuego, a ese tigre que se anuncia, mi cabeza, mi psiquis, delira de fiebre y produce, cortocircuitos alucinatorios. Por lo general, dorados.
Aun descansa la cabeza en el plinto de la mesa del barcito. Por el cuello sorbo el café. Por el cuello me abro el tajo de la herida originaria. Saco llaves. Guardo en mi cuello objetos tácticos y prácticos. Algunos inservibles, y también, una fina lapicera labrada en oro por artesanos buscadores de pepitas. Aventureros.
Muchísimo más cómodo es no tener la cabeza en su lugar. Al menos las manos funcionan a la perfección. Los brazos tal vez necesiten específicos adiestramientos, pero bien se valen de su orientalismo y rodar a todo vapor, ideogramas en la arandela china que tienes en el patio del fondo, mientras que el fondo del pozo, espera por tu casa el derrumbe.
El sabor pólvora de tu boca ha quedado en la mía guerra. Ha pasado mucho tiempo ahí, melosa en mi baba. Deriva en la lengua y mis dientes mascan la pólvora como si moliera un bolo de coca para sostenerte cerca, con esa sola y estúpida acción, valerosa para el espíritu santo de quien aspire tenerlo.
Estoy preparado ¿Lo estoy? El café y la soda. La cama. Cigarrillos a granel. No quiero más nada, no quiero me molesten tras la puerta, sigo encerrado por decisión propia ¡Entiendan, salgan de ahí!, sé que están aguaitando por la mirilla. La he tapado con una escupida viscosa. Se ha secado. No se ve, estoy protegido de la mirada de los demás. ¡Salgan!, que no quiero ver a nadie más.
¿Tengo que escribirles acaso para que entiendan? ¿Entienden las palabras, los modos en que suenan las palabras? ¿Les dice algo el tonito con el que les estoy comunicando, ya no va más?
La lámpara de mi pensión tiene un sombrero de pana ladeado y parece un compadrito. Lámpara maleva mira por ojos que no saben a quién escrutan. Vierte su luz sobre mis manos, y sobre mi brazos su haz irradia odio, rabia, acaricia las yagas, la sangre cuajada hecha costra. Con lo cual puedo afirmar a esta altura de los acontecimientos escriturales: me he estoy convirtiendo en un ente con escamas. Me rasco. Me paso un cepillo de cerda y nada. Las costras en todo mi cuerpo están intactas, son mi nuevo traje para visitar las casas a la noche cuando la oscuridad es aliada del monstruo.
Estoy feliz, estoy contento. Entonces no lo soy. No sé por qué la guerra y la miel me han puesto en este lugar metafísico. Acorralado entre la cortina del baño y la mesita plegable, por suerte, no llueve de la ducha ni una gota de agua. Por suerte, no quema la lámpara maleva. Enchufados en los sitios indicados por las normas de convivencia eléctrica en toda esta inmunda ciudad, los cables no llegan a maniatarme. Si querés, te ato. Lo que sobran son cables. Entre nosotros nunca hubo un Papa griego ¡con la falta que hacen los pontífices griegos!
En una oportunidad nos dimos la mano con el amigo de la infancia, presbítero del pueblo él. Hola, buenos días Carlos, qué raro te ves vestido con falda, y esa cruz.... Ah no, la estola es una preciosura, ¿quién confecciona las estolas moradas? Escucháme Carlos ¡no lo tomes a mal! vos te hiciste cura: ni yo ni los pibes del barrio tenemos la culpa. Siempre te traté como un amigo querido de la infancia, no me obligues a descuartizarte. Creo, Carlos, amigo de la infancia, en la guerra contra todos ¡Todos contra Todos, Carlos!
No es como antes, no tengo por qué respetar tu atuendo. Si vos elegiste ser cura y yo un asesino, los pibes del barrio no tienen la culpa ¡Y tampoco yo tengo la culpa, Carlos! Que te veas así, te lo diga, puede molestarte ¿sí?, pero tampoco tengo la culpa de la ropa de fajina que les han dado por siglos ¡Carlos! ¡Polleras, Carlos! ¡No te calentés, Carlos!
***
Por calles nauseabundas pero también por calles elegantes y en toda la ciudad el fantasma de tu beldad revoloteando a lo golondrina, y en su pico la piedra verde que me acerca a la boca como si yo fuera un pichón en su nido hecho de aire.
No te veo. Entro a las iglesias a orar y pedir por la paz en el mundo oriental. Me he reconvertido. Y creo, otras cosas ahora. Lo siento amigos, esto es, punto y a otra cosa. Aparte de todo, fuera de mis aros de Saturno, no quiero ver a nadie. Solo consigo disipar cierta inquietud en mi cuerpo cuando veo a ese torbellino dorado que viene hacia mí, a ese tigre que lanza llamas por la boca y me apunta, cegándome la vista. Estoy concentrado. Estoy concentrando.
El individuo, sabemos ¿sabemos?, es el medio de la técnica y no baluarte de sus habilidades. Por caso: la guerra, por caso: las armas, por caso: la tecnología. Mis soldados parecen marionetas. Mis soldados se ven estúpidos con las nuevas adquisiciones tecnológicas y no saben qué hacer con la inteligencia. No sabemos qué es la inteligencia. No sabemos qué es "hacer" inteligencia.
Nos quieren más vigilantes no más vigilados. Son los espectadores, ellos, los que se paran frente a los vidrios de las casas de electrodomésticos quienes nos miran sin saber que nos miran, sin desear lo que uno supone desearía al que mira así una pantalla gigante de un televisor.
Soldado, deja tu arma y dime, ¡qué se siente vestido así sin una ametralladora!
Volvamos a las espadas y practiquemos esgrima ¡Batámonos a duelo como caballeros en un arcaico lance! Arrojemos las espadas sobre el cuerpo de los hombres enormes, castos y suizos. Su sangre será compartida. Beberemos alrededor del fuego en copas hondas de hierro nórdico. Nuestro dios sabe de virtud y bravura ¡Toma tu arpa y toca soldado!, cocina, limpia y barre el descampado universal. A la patria hay que hacerla de nuevo.
Delicadamente sigo los pasos de una anciana. La veo reflejada en los vidrios de los comercios, tras las rejas de las casas de electrodomésticos. Lentamente camina y su destino indubitable es el tren. Por la curvatura de la calle donde va, no queda otra que tope allí, en la estación de trenes. La estación no está construida, la anciana va con la paciencia de un sabio a la Estación Central del inexistente ferrocarril.
¡Estoy obsesionado por verla tomar el tren!
De un momento a otro, la ciudad es enorme, tiene trenes y aviones, fuerzas militares y curas con iglesias. A la pléyade con la boca abierta le tiran, disparan, contra sus dientes y en sus pechos, cientos de municiones de un grueso calibre hollinado. La masacre genera vida, la destrucción fue siempre un punto de partida.
Entonces nacen, más bien resucitan, los viejos y nuevos muertos en la ciudad palaciega. Se pueblan los antiguos cafecitos de bardos cementerios. No sé bien dónde terminaran estas palabras. Este documento. Por el momento estoy siendo ¿Vos sos, o te hacés?
Te hacés, sos, te dicen que sos; o que te pareces, y que bien te vendría etcétera.
¡Filamentos de bananas, diamante! Estás pelando filamentos, hebras de bananas. Si secaran podríamos inyectarnos el líquido cuando hierva y calme. No hay guerra sin mejunjes, no hay posibilidad humana de una guerra sin drogas. Entre las substancias y los fusiles, en el medio: vos y yo, bajo una guerra cruel nada valerosa. Es muy fácil disparar armas y estar con el cuerpo henchido por las bajas contrarias. Es la exterminación, de la técnica sobre el individuo que dispara al enemigo. El que dispara muere, el enemigo no tiene cara, el enemigo no existe. Así, se hunde nuestra estirpe.