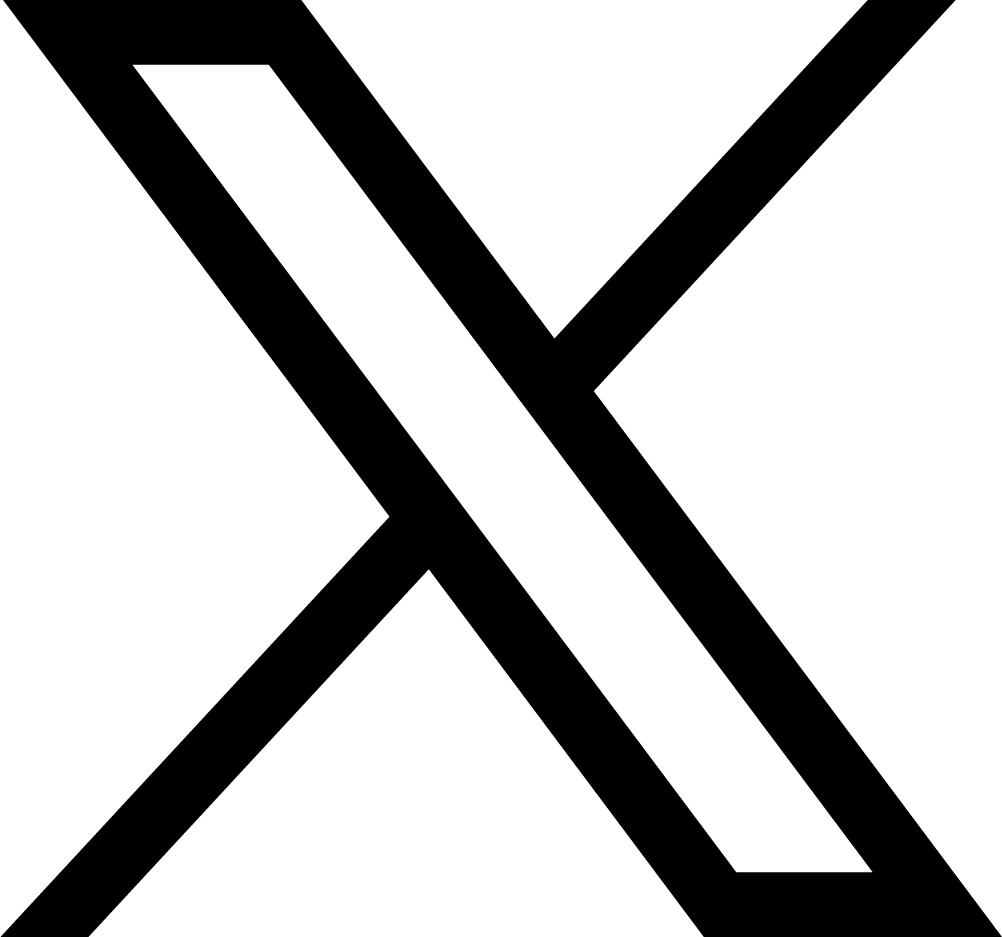(Alguien, de quien no recuerdo ni su cara ni su nombre, me contó lo que relataré a continuación...)
UN CURA DE UN PUEBLO da la misa y ella va solita y sola al oratorio. Entra caminando. Erguida. Taconeando. El eco de la cúpula replica el toc toc de sus zapatos. El fondo de la iglesia es oscuro como boca de lobo. Detrás de unas banquetas, ella encuentra un resquebrajado taburete de madera, y al verlo, le sienta con su traste. El cuerpo enjuto. De sus manos lastimosas pende un rosario de cuentas verdes. Bajo la sombra de un Albornoz iluminan acrisoladas, y a través del calado de la lumbrera, proyectan, sus rayos luminosos sobre el dintel del Baptisterio.
Sombras de día y de noche se le fraguan a los paredones. Figuras anómalas imitan en la oscuridad el meneo cotidiano de sus moradores. En este caserío en la lontananza. Los parroquianos se le amontonan al cura, están acompañados por zanguangos relamiéndose de hambre, perros y dueños a la vez. Hombres y mujeres le prestan una extraña y embobada atención a la soflama del cura, a su regurgitante perorata.
El cura, en un tono profético y desde el púlpito, les advierte, lo que les iría suceder en cada semana y a cada uno de los presentes, si hacían tal o cual cosa o si no la hacían. Siempre perdonaba. A todos indultó de atrocidades. Su pasión por hablar en público lo llevó a aprovecharse de la misa para extenderse en el sermón, y proferir -le gustaba proferir y se le notaba- dicen, elegías improvisadas con un tono decadente. Y, en una voz gravosa como de whisky, dicen entonó estrofas, imitando a un coro de ángeles quejumbrosos.
(Bajo un manto de estrellas y en ese río, me diría, el ahora desconocido hablador, unas cuantas cosas más que les quiero compartir...)
LOS POBLADORES DE AQUÍ NO SABEN. Los pecados en las iglesias se confiesan en privado y en unos armatostes de madera bien lustrada, que hasta brillan, y se les llega a sentir, el perfume del betún. En ese baúl se encuentran cara a cara confesante y confesor. Al confesante no se le ve la fisonomía y al confesor menos que menos. Una rejilla de fina madera barnizada con dibujos calados los separa y divide, y a la vez por su diseño, esa misma rejilla los acerca. Permite sentir y olisquear la respiración del otro sin más que ese pliegue, cual himen, sostiene inviolable la tentación por tocarse.
Bajo una acústica litúrgica de nave se le filtra el cuchicheo moral del confesor. Le recuerda de entrada al confesante los pasos de toda confesión: Examen de conciencia. Dolor de los pecados. Propósito de la enmienda. Decirle los pecados al confesor. Cumplir la penitencia. Se trata de una escucha con pudor, sí, y no vale en esos casos mirarse las caras. Este rito, tiene como fin, el confesante se abra de gambas en el habla, y diga y cuente, lo que el perverso confesor necesita y desea escuchar.
El cura es un voyeur escondido. Tras una cortina pispea la boca del hablante luego de las preguntas que le hace al penitente. El confesor, indaga y profundiza, extiende su inquietud y se hace baba el interrogatorio hacia sus lascivos deseos. Hasta puede tocarse en secreto sus zonas erógenas. Es allí y en ese momento, donde mete púa el confesor, cuando huele cierto decaimiento en el confesante por el secreto de lo que no se puede ver. Es lo mismo que oler sangre. Ese es, más o menos y en resumidas cuentas, el método de la confesión clásica, cristiana, apostólica y romana. Pero, en este caso.
(A ese que no recuerdo, se le daría por profundizar...)
LA PARTICULARIDAD DEL MÉTODO DE CONFESIÓN que implementó el nuevo párroco de La Iglesia, luego de deducir la filosofía que abriga todo método, pero, sobre todo, luego de comprobar la buena acogida que lograba en la feligresía animada, digo, lo más llamativo en este caso, se conquistó tras un acto mántrico entre la voz y unos escuchantes: la atención definitiva hacia el verbo.
El verso suspendido entre la voz y el escuchante en una nebulosa bruma mística, de delirio colectivo y de posesión búltica, logra su propia autonomía. Y en ese desgarramiento, sin dejarlos sueltos tal suspensión los domina e hipnotiza. El embobamiento del escuchante se produce y se crea. La hipnosis de un idiota a otro idiota bajo un manto de pundonor pactado, previamente por la desesperación, ocurre.
Se les encarnaban en la piel los dichos del cura a los escuchantes, pero también les carcomía el espíritu a esos pobres hombres y mujeres sometidos a ese clima de espiritismo encantador de serpientes que el clérigo creaba desde el púlpito, haciendo de los presente una masa incógnita de vergüenza.
En una asamblea idiota y mimética cada uno por vez narró las peripecias de sus pecados capitales, cual crimen en público. Sobre el púlpito, una mujer emperifollada habló por vez primera, animada y a viva voz, dijo: "me encamé con Ernesto, porque me calentaba mucho, él".
Y lo señaló a ese tal Ernesto. Y con su dedo acusador apuntó hacia la peonada. A lo sapo escucharon estupefactos allí abajo, Ernesto y su señora esposa, y tüitos los hijos, las confesiones insólitas de doña Estulticia. Toda vergüenza es extranjera. Al que le da vergüenza es al otro y no a uno. Parlamentar desde el púlpito lo hace al hablante vulnerable. Más no parece. Habrá entonces que tener en cuenta, si la presión de las miradas y los aplausos generan en el hablante, una súbita y ontológica sobredosis de delirio neoplatónico.
(Mateamos, tomamos ginebra, y ya creo a esa altura estábamos muy borrachos. El desconocido parlador diría con vehemencia...)
LOS TIENE A TODOS AHÍ, sometidos y hechizados por su habla, y su lengua. Y por sus formas de pronunciar las palabras, más su vestimenta, en estos casos determinante para separar definitivamente lo simbólico de lo que no lo es, un cura vestido de cura les platica desde el púlpito, inspirado, y no es lo mismo lo haga doña Estulticia, una señora más del pueblo. Ella, ante todos dijo se encamó... Eso le dijo a la progresía. Los señalamientos en provecho de su arrebatada confesión. El ambiente se puso tenso con el correr de las alocuciones. Sin vergüenza alguna sacaron a relucir sus trapitos al sol ¡los convecinos embobados! Y ante escuchantes ciegos y en una suspensión mística, la feligresía, aplacaría por un rato su desesperación.
A diestra y siniestra alegó sus argumentos, y en procaces voces de distintas identidades. Le salieron de su propia declaración a la señora Estulticia. Como una ventrílocua sus voces le perforaban el cuerpo y, al mismo tiempo, diabólicas, esas voces daban vuelta por el aire pesado de la iglesia con el fraseo de un disco escuchado al revés.
(Abajo tiritan de vergüenza, dijo el desconocido y continuó; Y ahora que recuerdo y se me viene a la cabeza, lo que me contó tal innombrable, ocurrió a la vera de un río en la montaña. Un río inesperado y casi indescifrable, nunca visto por la zona. Un río que amanece y luego desaparece en el gótico celaje-. Entonces...)
A DOÑA ESTULTICIA YA NO LE IMPORTARÍA DECIRLO, porque ya lo dijo. Y abajo los Blaustein estarían toditos y todos: padre Ernesto, madre Azucena y sus ocho hijos de nombre María José y José María, indistintamente del numero uno al ocho en caso de varón o mujercita, oteaban idiotas los ademanes iracundos, tapándose los oídos por las obscenas confesiones de la doña. Se animarían hablar ¡claro que sí! Aprendieron de los ánimos de otros, y, de los pecados que cada uno iba contando, presentían al suyo, el más pior de todos. Y fue desde esa vez que se animaron hablar los parroquianos. Hasta los niños treparían al púlpito para contar con inocencia lo que dijeron haber cometido.
Los ancianos ciegos darían su peán de perlados pecados en estado de vejez, porque todo viejo aquí, no es bueno por viejo, y mucho menos confiable es pasarse de sabio. Una oreja de Levrero fue esa iglesia en ese pueblo, hecho a mano y clandestino. Se supo más de lo que debía saberse para levantar el espíritu de tribu. Detalles que no entraban en sus cuchicherías dejaron absorto, y con los ojos abiertos y la cara colorada, de lleno rubor, al propio vecindario. Ella vestía de negro desde los pies a la cabeza. Un tul le tapaba la cara. No se veía bien de quién era ese rostro. Pero, era el de ella, la misma de siempre, doña Estulticia.
Los domingos al mediodía la misa duraba más de una hora y el sermón final ofrecía buenos consejos para la semana entrante. Sin embargo, ella, no iría precisamente por las recomendaciones del párroco. Con su deseo a él, por verlo dar la misa a él, ella iba y se excitaba con la situación. Y ya se sabía lo de Camila y el cura español y el sacristán, por dichos y rumores y decires que volaban de labio en labio por el pueblo. En el almacén de ramos generales del villorrio se sentían los murmullos. Pero ella no se reprimiría, y lo había comprobado y fue muy consciente. Entonces se rezó así misma en su casa frente al espejo, y en su pieza antes de salir por la mañana, dijo: "voy a misa, voy a pecar".
(Entonces...)
UN CURA CUYO NOMBRE NO SABEMOS ha de hacerse cargo de los destinos de la iglesia y del de sus fieles. Según reporta el obispado, en este pueblo de diablos, ocurrieron cosas no muy menesterosas. Impúdicas y codiciosas prácticas acostumbran sus moradores. Más bien tirando pal lao de los tomates esta gente vivió en el arrastre del más contumaz hundimiento y lascivia. Es un pueblo pequeño, de tan solo veinticinco cunas. Se conocen todos. Y la iglesia es un faro de atracción de las desgracias.
¿Podría dudar alguien de un pueblo así, de sus gentes que cada santo domingo a la iglesia acude para obtener el perdón por sus caídas semanales? ¡Quién hubiera de imaginar a esas mujeres y a esos hombres, y a los niños!, estuvieran sometidos a una carestía en la más cruda de las enseñanzas: la confesión. Se dijo y se diría, son vagos y atorrantes, y que todo eso se lo debían a las malditas y perversas y vigilantes maniobras de los Martínez y Guglielminetti: ellos supieron instalarse de entrada en estos matorrales, e iniciaron la patriada de su fundación. Dominaron el tembladeral.
Tan solo dos linajes aunados por nupcias entre su progenie levantarían una comarca en La Selva Norte. Y por la amenaza de la inundación permanente, ellos, pergeñaron construcciones de madera hechas refugio bien arriba de los árboles. No bien cavaron los pozos y brotara el agua, pudieron establecer ahítos sus sembradíos, y vivir dignamente de lo que la naranja tierra les procuraba. Aun los más ásperos días, si el cielo de la selva viene en picada por las mangas y cae, no solo el aguacero sino también granizo y pedrusco congelado, había cuanto menos, una última esperanza en la cita espiritual de los domingos.
Cuestión que los Martínez y Guglielminetti sabían protegerse metiéndose a una de las casas, y en las camas, acurrucados por el frío y la desazón, pasarían temporales anudados, entregados a la desgracia. Solían comer y dormir en la muesca de los Martínez. No se inundaba como la de los Guglielminetti. Daba a la aldaba una sincronía de plenilunio. Y después daba a la trisca, una infame minifarra de liendres hurgueteantes, que de los perros saltaban y se prendían en las ropas y en los pelos, de la cabellera de los paisanos.
Un día dijeron, y eso se escuchó bien clarito, iban a venir más gentes a acomodarse al caserío, no bien el río amainara su desguace vendrían todos y más. Y por dichos de un demonio, de los tantos que habitan estas celosías, aparecerían para instalarse en la comarca, unas cuantas familias avisadas. Los habría engañado ese Lucifer con fútiles argucias, arengándolos a que vinieran a esta zona. Que trabajando la tierra vivirían dignamente ellos y sus hijos y sus viejos. Y que podrían criar bichos y comérselos, y que un cementerio levantaran cuando quisieran enterrar a sus parientes.
Médico no había, y no harían falta esos embusteros decían las viejas, dedicadas a las curaciones y a la hechicería más que a confiarle malestares campechanos a un hombre de ciencia. Sin embargo, un galeno solterón habría de llegar a la posta de un cubículo de salud. En un pueblo contiguo se lo hubo contratado, y ese pueblo quedaba a dos horas caminando desde nuestro clan.
Y llegaron en masa cinco familias más. Y luego llegarían en el verano las otras que faltaban. En poco tiempo, la comarca húbose poblado. Los mandamases mayores de los Martínez y Guglielminetti, más sus retoños, varoncitos de campo, hacíanse respetar con modos recios en el trato con la gente, entrecortando indicaciones con frases de hondo misterio, conversando en encriptadas palabras con los suyos.
(Empero, diría, a quien mejor no recordar...)
¡CÓMO NO LE IBAN A HACER CASO A ESOS HOMBRES, si eran los únicos en las chozas que ayudaban en las inundaciones! Se apiadaron. Nos treparon de sus hombros hasta los árboles vez que la casa se hundió. Capujaron de nosotros hasta que bajó la cota de ese lodazal. El río perdió sus límites y sus dibujos. Y hasta el nombre del río se perdería entre tanta agua. Que sólo en los carteles de la ruta podía leerse apenas su nombre.