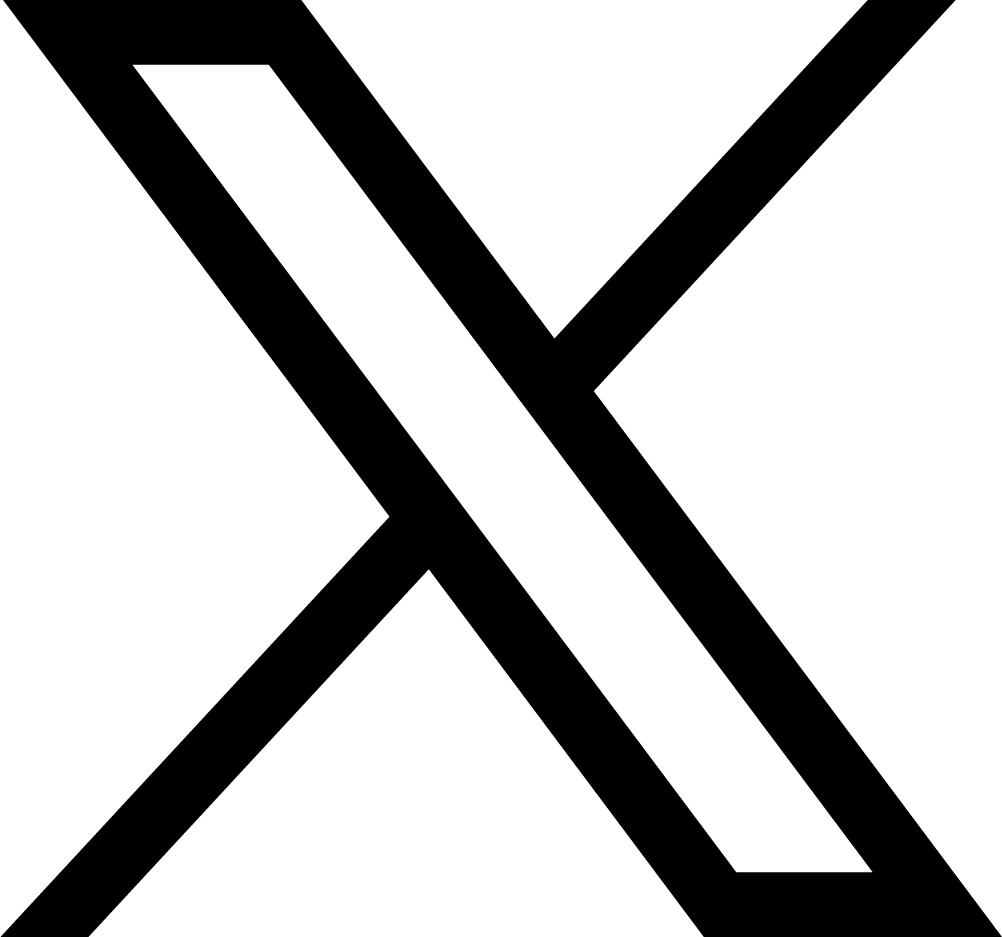Las casas fueron subiendo del pozo sofocante hacia las afueras y el tendido de cables y canalización del agua treparon hasta saturar el efecto del embalse del sur.
Crónicas del subsuelo: Los miembros de la disolución
El viejo pueblo de la costa norte solía resplandecer cuando bajaban del plato los Miembros de la Disolución. La celebración dionisíaca preservaba una relación de cientos de años que trabaron un amanecer iracundo de nubes y vientos que mecía, a fuerza de molinos, a una guachitud encantada por apariciones sorpresivas de seres que provenían de las yungas norteñas. A toda velocidad recorrían la gran extensión del imperio. Al amparo del fuego, lejos de cualquier vanidad, la vecindad del pueblo costero se daba bien con el visitante que pisara o sobrevolara las tierras. Arremolinada su emocionalidad por los arribos, los nativos prendían fuego como medio de señales en la bienvenida al forastero. Aun en el despilfarro de las energías eólicas para los recienvenidos, los Miembros de la Disolución, abyectos por los exabruptos de la geografía, no entendieron aquella vez el mensaje y de la nave activaron el agua. La humareda y el remolino de polvo, la voladura de las pajas de algunos techos y el remonte de las lenguas que ardían las pequeñas chozas acabaron en una estampida de los habitantes de la costa que luego se arrimarían hacia la montaña. El mar se hizo techo y luego nube. El cielo cubierto de mar, la tierra reverberada de hormigas disparadas de sus huecos y los pastizales chamuscados. Era el primer encuentro entre una población tranquila y visitadores aéreos que debieron bajar para dar señales de una fraternidad insidiosa.
El agua del tanque de la nave provenía de las bocas de las montañas. El bosque preserva un lenguaje aquilatado de signos, sonidos y señas que luego se convertiría por el uso extendido en cada visita en un particular dialecto de geoglifos que desde el aire debían descifrar a futuro, cuando la extinción se hiciera costumbre y los desbordes de la traza hídrica inundaran las comarcas. A cada grito o sonido una cifra antropológica de fuego y agua. El sol dejaba desliar el encuentro y bajaba su intensidad, celoso, por el arribo de los extranjeros. Como haya sido, cuenta la leyenda, el vendaval anunciado por los primeros chorros de la nave no se haría esperar y luego del festejo el pacto de piedra y agua que agitaron los dioses de las nubes excitaría la primera hecatombe en la nueva comunidad ficcional donde hubo que reconstruir ese todo en la inmensidad de la cordillera. Los achachilas, espíritus tutelares que habitaban las alturas pasarían a vigilar el bien y el mal de acuerdo a las prácticas de silencio que allí acostumbraban. Esos viejos sabios habitaban los picos de las montañas y la sagrada espiritualidad se impuso con una fe resuelta con la naturaleza. Luego de la estampida y el desbande, de la tracción de los molinos para arrimar el agua que de los pozos abducían, el festejo por el nuevo orden endiablado duraría por lo menos quinientos años hasta que por la densidad poblacional y la construcción de la ciudad en ocho manzanas alrededor de un descampado, en su invasivo deseo de conquista por desposesión, provocó la fractura geológica que dejaría a la zona vulnerable a las catástrofes.
Las casas fueron subiendo del pozo sofocante hacia las afueras y el tendido de cables y canalización del agua treparon hasta saturar el efecto del embalse del sur que riega y le da vida a los árboles y fortaleza a las costumbres de los climas. La obsesión por construir un patio de objetos y la técnica celebrada en revistas de divulgación implantaron un nuevo mundo de fatalidad en una eternidad que se gasta en los alrededores donde los descendiente de aquellos primeros habitantes desplegaban la gula por efecto del consumo de plantas y hongos. En el centro la pulcritud, y el hedor expulsado hacia las periferias. El agua del ganado estaba asegurada para el pastoreo en las zonas altas donde el diablo con la boca abierta entibiaba el aire. La música indescifrable rebotaba entre los riscos y las paredes congeladas. De ahí la glaciación que tuvo por décadas a una población parca aislada. La acumulación de nieve y las distancias de las grandes capitales habilitó a un pueblo de costumbres transitorias. Sin el oro ni la plata suficiente en sus entrañas, el fin del mundo se resolvía en la dramatización de arquetipos paganos, creencias de toma y daca con vírgenes y santos esparcidos por las rutas donde la banda de promesantes en silencio ofrendaba pertenencias, objetos del patio de la nueva ciudad, cosas y fetiches que ya nada significaban por efecto de las desposesión. Sin embargo la tormenta escandalosa dejaría bajo el agua a toda una ciudad y a sus habitantes flotando en canales de riego.
La noticia, así, como concepto, no registraría la hecatombe sinuosa dejando a la deriva a una comunidad que de plásticos y chapas modeladas a mano desaparecería en las nubes confundiéndose con la piedra que ametrallaban aquellos espíritus tutelares para el escarmiento. De la ciudad quedaron las imágenes que las tecnologías en su nueva fase replicarían en la clandestinidad turbia de los murmullos. La asociación de la disolución terminaría desmembrada por la inducción de las olas que chocaban contra los paredones de cemento dulce. Hecho de caquis y melaza de hinojos. El sabor de la extinción, pasando la lengua por la tierra y los restos almibarados revivió a los últimos habitantes y así vivieron, lengüeteando lo que supieron destruir por el imán del desencanto que alberga toda ciudad.
Marcelo Padilla