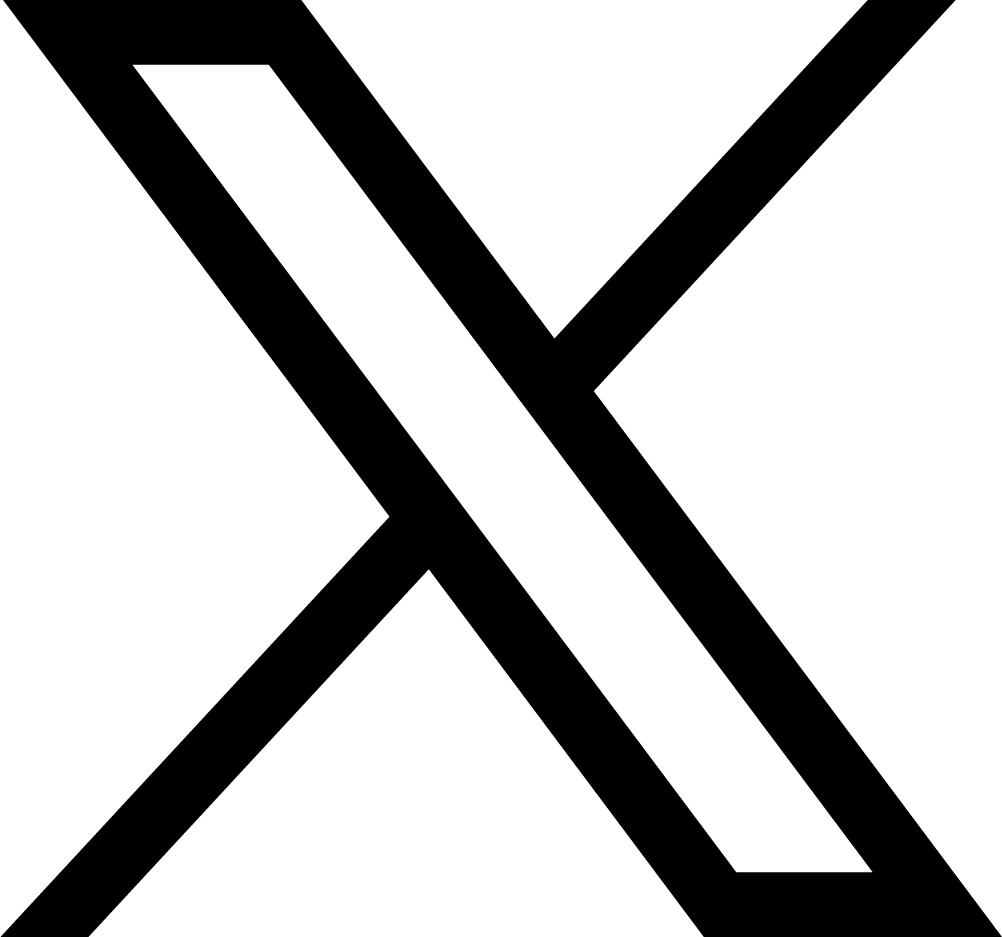La libertad de expresión es más importante que cualquier otro derecho.
Los funcionarios públicos no deben obstaculizar el trabajo del periodismo
"El periodismo es la primera versión de la historia", suele decir el veterano Bill Kovach, exeditor de The New York Times. Ciertamente, es una de las tantas definiciones que refieren al trabajo de la prensa, de las tantas que pululan por ahí. Es una frase que da importancia a la labor del periodismo, porque es el que pone el foco en la cosa pública, aquello que es de interés general. Un oficio que se dedica a controlar a aquellos que administran lo que es de todos.
Es incómodo para el poderoso que se ponga la luz sobre su desempeño. Porque es sabido que el control, cualquiera que fuere, es inversamente proporcional a su eventual discrecionalidad. Pero jamás debe obstaculizar el trabajo del periodista, que solo hace su labor.
El poderoso hace notar su inquietud de diversas maneras: desde el mero llamado telefónico al medio de comunicación -o al periodista- hasta la presión más brutal, pasando por la "judicialización" de la queja. Esto es, el inicio de demandas penales y/o civiles contra aquellos que ponen el foco sobre su desempeño.
Respecto de las primeras, el funcionario suele querellar a los medios y periodistas por "calumnias" e "injurias". En lo concerniente al fuero civil, los juicios suelen ser por "daños" y "perjuicios" y/o delitos similares o concomitantes, como el "lucro cesante".
Frente a las demandas contra la prensa, la justicia ha evolucionado de manera favorable a lo largo de las últimas décadas, entendiendo que los funcionarios públicos deben tolerar la crítica periodística, por más excesiva que sea.
Esto no siempre ha sido así: hasta fines de los años 80, los cronistas eran condenados por cuestiones muchas veces triviales. Incluso por delitos que eran absurdos, como el "desacato", que era punitivo contra aquellos que osaban criticar a un funcionario público.
Por suerte, en 1993 fue derogado, merced a una negociación entre Carlos Menem y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que el Estado argentino perdiera una demanda que involucraba al periodista Horacio Verbitsky.
Un año más tarde, en 1994, en el marco de la reforma de la Constitución Nacional, se impulsó la introducción del tercer párrafo del artículo 43, que protege el secreto de las fuentes de información.
Antes, en julio del año 1990, se inauguró en la Argentina la figura de la real malicia a través del fallo "Vago c/ Ediciones La Urraca S.A.". Se trata de una doctrina que invierte la "carga de la prueba". Es decir, quien acusa debe demostrar que el periodista tuvo mala fe a la hora de dar una información que finalmente se demuestre equivocada.
La real malicia se inauguró en Estados Unidos en 1964, en el marco de un fallo que benefició al diario New York Times, que había sido demandado por un funcionario público apellidado Sullivan.
Entonces, la Corte Suprema norteamericana emitió un fallo que cambió para siempre la manera en que los jueces tratan los expedientes que confrontan a los funcionarios públicos y la prensa.
En un fallo totalmente novedoso, ese cuerpo dispuso que la protección que la Constitución ofrece a la libertad de expresión no depende de la verdad, popularidad o utilidad social de las ideas y creencias manifestadas.
Más aún, la Corte admitió que un cierto grado de abuso es inseparable del uso adecuado de esa libertad, a partir de la cual el gobierno y los tribunales deben permitir que se desarrolle un debate "desinhibido, robusto y abierto", lo que puede incluir expresiones cáusticas, vehementes y a veces ataques severos desagradables hacia el gobierno y los funcionarios públicos.
Para el cuerpo supremo, los enunciados erróneos son inevitables en un debate libre, y deben ser protegidos para dejar a la libertad de expresión aire para que pueda respirar y sobrevivir.
Para Miguel Carbonell, docente en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, la Corte de EEUU deja en claro que "las normas deben impedir que un funcionario público pueda demandar a un medio de comunicación o a un particular por daños causados por una difamación falsa relativa a su comportamiento oficial, a menos que se pruebe con claridad convincente que la expresión se hizo con malicia real, es decir, con conocimiento de que era falsa o con indiferente desconsideración de si era o no falaz".
Como puede verse, el paso del tiempo ha ayudado a ir madurando las relaciones entre la justicia y el periodismo. Es lógico: la importancia del trabajo de la prensa no puede estar atada a los humores o caprichos de los funcionarios públicos.
Es un debate que se da, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, con diferentes grados de evolución, de acuerdo al lugar donde se da tal discusión.
¿Qué es más importante, la libertad de prensa o el honor de alguien que ocupa un cargo público? Es una de las preguntas que aparecen allí, con interesantes matices. Una pulseada en la que la justicia suele terminar terciando casi siempre en favor de los periodistas.
Sencillamente, porque los jueces entienden que el valor más supremo es el de estar informados, incluso por sobre el "honor" del funcionario público.
En dicho marco, uno de los litigios más controvertidos fue el que debió enfrentar Jorge Fontevecchia, CEO de editorial Perfil, a mediados de los años 90. Fue después de publicar una nota periodística en la que revelaba que Carlos Menem tenía un hijo no reconocido.
Todas las instancias judiciales argentinas condenaron a revista Noticias -donde se publicó la versión- por lesionar el honor del entonces presidente de la Nación.
Sin embargo, en diciembre de 2010, la CIDH terció a favor de Fontevecchia y condenó al Estado argentino, por violar el derecho a la libertad de expresión protegido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Un dato no menor: la Constitución argentina incorpora ese documento como parte de su normativa.
Mucho más podría decirse, pero no hace falta, el mensaje que queda flotando es más que claro. Refiere a aquella vieja frase de quien fue el tercer presidente de EEUU, Thomas Jefferson: "Si yo tuviera que decidir entre un gobierno sin prensa y una prensa sin gobierno, no vacilaría un instante en preferir lo segundo".
Esas palabras se pronunciaron hace más de 200 años y están más vigentes que nunca.